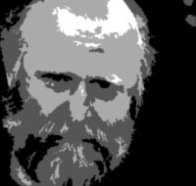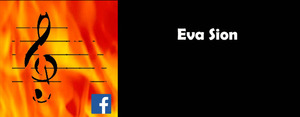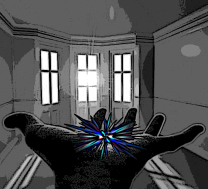DUNE (LAS CRÓNICAS DE DUNE
1)
Frank
Herbert
Fragmento
Es en el momento de empezar cuando hay que cuidar
atentamente que los equilibrios queden establecidos de la manera más exacta. Y esto lo sabe bien cada hermana Bene Gésserit. Así, para emprender este estudio acerca de la vida de Muad’Dib, primero
hay que situarlo exactamente en su tiempo: nacido en el 57º año del Emperador Padishah, Shaddam IV. Y hay que situar muy especialmente a Muad’Diben su lugar: el planeta Arrakis. Y no hay que dejarse
engañar por el hecho de que nació en Caladan y vivió allí los primeros quince años de su vida. Arrakis, el planeta conocido como Dune, será siempre su lugar.
Del «Manual de Muad’Dib», por la Princesa
Iruian.
En la semana que precedió a la partida hacia Arrakis,
cuando el frenesí de los últimos preparativos había alcanzado un nivel casi insoportable, una vieja mujer acudió a visitar a la madre del muchacho, Paul.
Era una suave noche en Castel Caladan, y las antiguas
piedras que habían sido el hogar de los Atreides durante veintisiete generaciones estaban impregnadas de aquel húmedo frescor que presagiaba un cambio de tiempo.
La vieja mujer fue introducida por una puerta secreta
y conducida a través del abovedado pasadizo hasta la habitación de Paul, donde pudo observarlo un instante mientras yacía en su lecho.
A la débil luz de una lámpara a suspensor que flotaba
cerca del suelo, Paul, medio dormido, distinguía apenas la voluminosa silueta inmóvil en el umbral, y la de su madre, un paso más atrás. La vieja mujer era como la sombra de una bruja... con sus
cabellos como tela de araña enmarañados alrededor de sus oscuras facciones y sus ojos brillando como piedras preciosas.
—¿No es un poco pequeño para su edad, Jessica?
—preguntó la vieja mujer. Su voz silbaba y vibraba como la de un baliset mal afinado.
La madre de Paul respondió con su suave voz de
contralto:
—Es bien sabido que entre los Atreides el crecimiento
es algo tardío, Vuestra Reverencia.
—Se dice, se dice —siseó la vieja mujer—. Pero ya
tiene quince años.
—Sí, Vuestra Reverencia.
—Está despierto y nos está escuchando —dijo la vieja
mujer—. Astuto pillo —se rió—. Pero la nobleza necesita de la astucia. Y si es realmente el Kwisatz Haderach... bien...
En las sombras de su lecho, Paul entrecerró los ojos
hasta reducirlos a dos líneas. Dos óvalos brillantes como los de un pájaro, los ojos de la vieja mujer, parecieron dilatarse y llamear mientras se clavaban en los suyos.
—Duerme bien, astuto pillo —murmuró la vieja mujer—.
Mañana necesitarás de todas tus facultades para afrontar mi gom jabbar.
Y desapareció, arrastrando afuera a su madre y
cerrando la puerta con un ruido sordo.
Paul permaneció desvelado, preguntándose: ¿Qué será un
jabbar?
Entre toda la confusión de aquel período de cambio, la
vieja mujer era lo más extraño que había podido ver.
Vuestra Reverencia.
Y ella se había dirigido a su madre Jessica como a una
sirvienta en lugar de como lo que ella era: una Dama Gésserit, la concubina de un duque y la madre del heredero ducal.
¿Es un gom jabbar algo de Arrakis que debo conocer
antes de que vayamos allí?, se preguntó.
Silabeó aquellas extrañas palabras: Gom jabbar...
Kwisatz Haderach.
Eran tantas cosas que aprender. Arrakis era un lugar
tan distinto a Caladan que la mente de Paul se perdía ante su solo pensamiento. Arrakis... Dune... el Planeta del Desierto.
Thufir Hawat, el Maestro de Asesinos de su padre, le
había explicado: sus mortales enemigos, los Harkonnen, habían residido en Arrakis durante ochenta años, gobernando el planeta en un cuasifeudo bajo un contrato con la Compañía CHOAM para la
extracción de la especia geriátrica, la melange. Ahora, los Harkonnen iban a ser reemplazados por la Casa de los Atreides en plenofeudo... una aparente victoria para el Duque Leto. Pero, había dicho
Hawat, esta apariencia contenía un peligro mortal, ya que el Duque Leto era popular entre las Grandes Casas del Landsraad.
—Un hombre demasiado popular provoca los celos de los
poderosos —había dicho Hawat.
Arrakis... Dune... el Planeta del
Desierto.
Paul se durmió de nuevo y soñó en una caverna
arrakena, con seres silenciosos irguiéndose a su alrededor a la pálida claridad de los globos. Todo era solemne, como en el interior de una catedral, y oía un débil sonido, el dripdripdrip del agua.
Aún soñando, Paul sabía sin embargo que al despertar lo recordaría todo. Siempre recordaba sus sueños premonitorios.
El sueño se desvaneció.
Paul se despertó en el tibio lecho y pensó... pensó.
Aquel mundo de Castel Caladan, donde no tenía juegos ni compañeros de su edad, quizá no mereciera la menor tristeza. El doctor Yueh, su preceptor, le había dado a entender de forma ocasional que el
sistema de castas de los faufreluches no era tan rígido en Arrakis. En el planeta había gente que vivía al borde del desierto sin un caid o un bashar que la gobernase: los llamados Fremen, elusivos
como el viento del desierto, que ni siquiera figuraban en los censos de los Registros Imperiales.
Arrakis... Dune... el Planeta del
Desierto.
Paul sintió sus propias tensiones y decidió practicar
uno de los ejercicios corporalesmentales que le había enseñado su madre. Tres rápidas inspiraciones desencadenaron las respuestas: entró en estado de percepción flotante... ajustó su conciencia...
dilatación aórtica... alejamiento de todo mecanismo no focalizado... concienciación deliberada... enriquecimiento de la sangre e irrigación de las regiones sobrecargadas... nadie obtiene
alimento-seguridad-libertad sólo con el instinto... La consciencia animal no se extiende más allá de un momento dado, como tampoco admite la posibilidad de la extinción de sus víctimas... el animal
destruye y no produce... los placeres animales permanecen encerrados en el nivel de las sensaciones sin alcanzar la percepción... el ser humano necesita una escala graduada a través de la cual poder
ver el universo... una consciencia selectivamente focalizada, esto forma su escala... La integridad del cuerpo depende del flujo nervioso-sanguíneo, sensible a las necesidades de cada una de las
células... todos los seres/células/cosas son no permanentes... todo lucha para mantener el flujo de la permanencia...
La lección pasó y pasó a través de la flotante
consciencia de Paul.
Cuando el alba tocó la ventana con su luz amarillenta,
Paul la sintió a través de sus cerrados párpados; los abrió, oyendo los ecos de la actividad del castillo, y los fijó en el dibujo del artesonado del techo.
La puerta del vestíbulo se abrió y apareció su madre,
con sus cabellos color bronce oscuro sujeto, formando como una corona mediante una cinta negra, su rostro ovalado impasible y sus ojos verdes con una expresión solemne.
—Estás despierto —dijo—. ¿Has dormido
bien?
—Sí.
La observó, estudiándola, y notó la tensión en el
movimiento de sus hombros mientras escogía su ropa de las perchas en el armario. Cualquier otro no se hubiera dado cuenta de aquella tensión, pero él había sido educado a la Manera Bene Gésserit... a
través de la más minuciosa observación. Su madre se volvió, presentándole una casaca de semiceremonia con el halcón rojo, emblema de los Atreides, bordado en el
bolsillo.
—Apresúrate y vístete —dijo—. La Reverenda Madre está
esperando.
—Una vez soñé con ella —dijo Paul—. ¿Quién
es?
—Fue mi preceptora en la escuela Bene Gésserit. Hoy es
la Decidora de Verdad del Emperador. Y, Paul... —vaciló—. Tienes que hablarle de tus sueños.
—Lo haré. ¿Es ella la razón de que nos hayan dado
Arrakis?
—No nos han dado Arrakis —Jessica sacudió un par de
pantalones y los colocó junto a la casaca, al lado del lecho—. No debes hacer esperar a la Reverenda Madre.
Paul se sentó y pasó los brazos alrededor de sus
rodillas.
—¿Qué es un gom jabbar?
El adiestramiento que había recibido le hizo percibir
de nuevo la invisible excitación de su madre, una motivación nerviosa que reconoció como miedo.
Jessica se acercó a la ventana, corriólas cortinas y
durante un instante contempló, al otro lado del río, el monte Syubi.
—Pronto sabrás lo que es el gom jabbar... demasiado
pronto —dijo.
Una vez más notó el miedo en su voz, y se sintió
intrigado.
Jessica habló sin
volverse:
—La Reverenda Madre está esperando en mis salones. Por
favor, apresúrate.
La Reverenda Madre Gaius Helen Mohiam estaba sentada
en una silla tapizada, observando acercarse a madre e hijo. A uno y otro lado, las ventanas se abrían sobre la curva del río que corría hacia el sur y las tierras de cultivo de los Atreides, pero la
Reverenda Madre ignoraba el paisaje. Aquella mañana le pesaban los años, lastrando sus hombros. Hacía responsable de ello a aquel viaje a través del espacio, asociado con aquella abominable Cofradía
Espacial y sus oscuros designios. Pero aquella era una misión que requería la atención personal de una Bene Gésserit con la Mirada. Y ni siquiera la propia Decidora de Verdad del Emperador Padishah
podía declinar tal responsabilidad cuando el deber la llamaba.
¡Condenada Jessica!, exclamó para sí la Reverenda
Madre.
¡Si al menos nos hubiera engendrado una chica como se
le había ordenado!
Jessica se detuvo a tres pasos de la silla y esbozó
una pequeña reverencia, con un ligero movimiento de su mano izquierda pellizcando apenas su falda. Paul se dobló en una breve inclinación, como le había enseñado su maestro de danza que debía
hacerse... para usarlo en las ocasiones «en que no hay ninguna duda acerca del rango de la otra persona».
Los matices de la actitud de Paul no pasaron
inadvertidos para la Reverenda Madre.
—Es prudente, Jessica
—dijo.
La mano de Jessica apretó el hombro de Paul. Por un
latido de corazón, el miedo pulsó a través de su palma. Pero recuperó rápidamente el control.
—Así ha sido educado, Vuestra
Reverencia.
¿Qué es lo que teme?, se preguntó
Paul.
La vieja mujer estudió a Paul, cada detalle de él, en
una sola mirada: el rostro ovalado como el de Jessica, aunque más decidido... Cabellos: muy negros como los del Duque pero con la línea de la frente del abuelo materno, aquel que no puede ser
nombrado, así como su nariz, fina y desdeñosa; y los ojos verdes y penetrantes del viejo Duque, su abuelo paterno ya muerto.
Aquél sí que era un hombre que apreciaba el poder de
la bravura... incluso en la muerte, pensó la Reverenda Madre.
—La educación es una cosa —dijo—, los ingredientes de
base otra. Ya veremos —sus viejos ojos fulminaron a Jessica con una dura mirada—. Déjanos. Te ordeno que practiques la meditación de paz.
Jessica retiró su mano del hombro de
Paul.
—Vuestra Reverencia,
yo...
—Jessica, sabes que hay que
hacerlo.
Paul alzó sus ojos hacia su madre,
perplejo.
Jessica se envaró.
—Sí... por supuesto.
Paul volvió a mirar a la Reverenda
Madre.
La cortesía, y el obvio poder de la vieja mujer sobre
su madre, aconsejaban prudencia. Sin embargo, sintió crecer una rabiosa aprensión ante el miedo que irradiaba de su madre.
—Paul... —Jessica inspiró profundamente—... esta
prueba a la que vas a ser sometido... es importante para mí.
—¿Prueba? —la miró.
—Recuerda que eres el hijo de un Duque —dijo Jessica.
Dio media vuelta y abandonó el salón a largos pasos, con un seco roce de su vestido. La puerta se cerró sólidamente a sus espaldas.
Paul hizo frente a la vieja mujer, dominando su
irritación.
—¿Desde cuándo se echa a Dama Jessica como si fuese
una
sirvienta?
Por un instante se dibujó una sonrisa en los ángulos
de aquella vieja boca.
—Dama Jessica fue mi sirvienta, muchacho, durante
catorce años, en la escuela —inclinó la cabeza—. Y una buena sirvienta, debo reconocerlo. ¡Y ahora, tú, acércate!
La orden fue como un latigazo. Paul se dio cuenta de
que había obedecido incluso antes de haber pensado en ello. Ha usado la voz contra mí, se dijo. Ella lo detuvo con un gesto, cerca de sus rodillas.
—¿Ves esto? —preguntó. Sacó de entre los pliegues de
su ropa un cubo de metal verde que tenía alrededor de quince centímetros de lado. Lo hizo girar, y Paul vio que uno de sus lados estaba abierto... negro y extrañamente aterrador. Ninguna luz
penetraba en su abierta oscuridad.
—Mete tu mano derecha en esta caja —dijo
ella.
El miedo se apoderó de Paul. Retrocedió, pero la vieja
mujer dijo:
—¿Es así como obedeces a tu
madre?
Afrontó la mirada de sus brillantes ojos de
pájaro.
Lentamente, consciente de las compulsiones que surgían
de su interior y no podía rechazar, Paul metió su mano dentro de la caja. Al principio experimentó una sensación de frío a medida que la oscuridad se acercaba en torno a su mano, después sintió el
contacto del liso metal en sus dedos y un hormigueo, como si su mano se adormeciera.
Una mirada de rapaz apareció en el rostro de la vieja
mujer. Apartó su mano derecha de la caja y la puso, cerrada, al lado de la nuca de Paul. Este vio un destello metálico y quiso volver la cabeza.
—¡Quieto! —dijo ella
secamente.
¡Está usando de nuevo la Voz! Ella observó de nuevo
fijamente su rostro.
—Tengo sujeto el gom jabbar cerca de tu cuello —dijo—.
El gom jabbar, el peor enemigo. Es una aguja con una gota de veneno en la punta. ¡Quieto! No te muevas, o el veneno te morderá.
Paul intentó deglutir, pero su garganta estaba seca.
No conseguía apartar su atención de aquel viejo rostro arrugado, aquellos ojos brillantes, aquellas encías pálidas, aquellos dientes de metal plateado que brillaban a cada
palabra.
—El hijo de un Duque debe saber acerca de venenos
—dijo—. Es algo de nuestro tiempo, ¿no? El Musky, para envenenar tu bebida. El Aumas, para envenenar tu comida. Los venenos rápidos, los venenos lentos y los intermedios. Este es uno nuevo para ti:
el gom jabbar. Sólo mata a los animales.
El orgullo dominó el miedo de
Paul.
—¿Pretendéis insinuar que el hijo de un Duque es un
animal? —preguntó.
—Digamos que sugiero que puedes ser humano —dijo—. ¡No
te muevas! Te lo advierto, no intentes escapar de mi lado. Soy vieja, pero mi mano puede clavar esta aguja en tu cuello antes de que consigas alejarte lo suficiente.
—¿Quién sois? —siseó Paul—. ¿Cómo habéis hecho para
engañar a mi madre y conseguir que me dejara a solas con vos? ¿Habéis sido enviada por los Harkonnen?
—¿Los Harkonnen? ¡Cielos, no! Ahora, cállate —un seco
dedo tocó su nuca, y tuvo que refrenar su involuntaria urgencia de escapar de allí.
—Muy bien —dijo ella—. Has pasado la primera prueba.
Ahora, esto es lo que falta: si retiras tu mano de la caja, morirás. Esta es la única regla. Deja tu mano en la caja, y vivirás. Quítala, y morirás.
Paul inspiró profundamente para evitar un
estremecimiento.
—Si llamo, en un momento esto estará lleno de
sirvientes que caerán sobre vos, y seréis vos quien morirá.
—Los sirvientes no irán más allá de donde está tu
madre, custodiando esta puerta. Puedes estar seguro. Tu madre sobrevivió a esta prueba. Ahora ha llegado tu turno. Siéntete honrado. Es raro que sometamos a los chicos a
ella.
La curiosidad redujo el miedo de Paul hasta un nivel
controlable. Había detectado la verdad en las palabras de la vieja mujer, no podía negarlo. Si su madre estaba allá fuera de guardia... si realmente se trataba de una prueba... Y fuera como fuese,
sabía que no podía sustraerse a ella, atrapado por aquella mano cerca de su nuca: el gom jabbar. Trajo a su mente las palabras de la Letanía contra el Miedo del ritual Bene Gésserit, tal como su
madre se las había enseñado:
No conoceréis al miedo. El miedo mata la mente. El
miedo es la pequeña muerte que conduce a la destrucción total. Afrontaré mi miedo. Permitiré que pase sobre mí y a través de mí. Y cuando haya pasado, giraré mi ojo interior para escrutar su camino.
Allá donde haya pasado el miedo ya no habrá nada. Sólo estaré yo.
Sintió que la calma volvía a él y
dijo:
—Terminemos ya con esto, vieja
mujer.
—¡Vieja mujer! —gritó ella—. Tienes valor, no puede
negarse. Bien, vamos a ver esto, señor mío —se inclinó hacia él y su voz se convirtió en un susurro—. Vas a sentir dolor en la mano, y mi gom jabbar tocará tu cuello... y la muerte será tan rápida
como el hacha del verdugo. Retira la mano, y el gom jabbar te matará. ¿Has comprendido?
—¿Qué hay en la caja?
—Dolor.
El escozor se hizo más intenso en su mano. Apretó los
labios. ¿Cómo es posible que esto sea una prueba?, se preguntó. El escozor se convirtió en comezón.
—¿Has oído hablar de los animales que se devoran una
pata para escapar de una trampa? —dijo la vieja mujer—. Esa es la astucia a la que recurriría un animal. Un humano permanecerá cogido en la trampa, soportará el dolor y fingirá estar muerto para
coger por sorpresa al cazador y matarlo, y eliminar así un peligro para su especie.
La comezón aumentó en intensidad, hasta llegar a
quemar.
—¿Por qué me hacéis esto?
—preguntó.
—Para determinar si eres humano. Ahora,
silencio.
Paul cerró fuertemente su mano izquierda, mientras la
sensación de quemadura aumentaba en la otra mano. Crecía lentamente: calor y más calor... y más calor. Sintió que las uñas de su manó izquierda se clavaban en su palma. Intentó sostener los dedos de
su mano que ardía, pero no consiguió moverlos.
—Se está quemando
—siseó.
—¡Silencio!
El dolor ascendió por su brazo. El sudor perló su
frente. Cada fibra de su cuerpo le gritaba que retirara su mano de aquel pozo ardiendo... pero... el gom jabbar. Sin volver la cabeza, intentó mover sus ojos para ver aquella terrible aguja
envenenada acechando a su cuello. Se dio cuenta de que jadeaba e intentó dominarse sin conseguirlo.
¡Dolor!
Su mundo se vació por completo excepto su mano derecha
inmersa en aquella agonía y aquel rostro surcado de arrugas que lo miraba fijamente a pocos centímetros del suyo.
Sus labios estaban tan secos que le costó
separarlos.
¡Quema! ¡Quema!
Le pareció que la piel de aquella mano agonizante se
arrugaba y ennegrecía, se agrietaba, caía, dejando tan sólo huesos carbonizados.
¡Y luego todo cesó!
Como un interruptor que hubiera cortado el flujo de la
corriente, el dolor cesó.
Paul sintió que su brazo derecho temblaba, el sudor
seguía chorreando por todo su cuerpo.
—Ya basta —murmuró la vieja mujer—. ¡Kull wahad!
Ningún hijo de mujer había tenido que soportar nunca tanto. Es como si hubiera querido que fracasaras —se retiró, apartando el gom jabbar de su cuello—. Retira tu mano de la caja, joven, y
míratela.