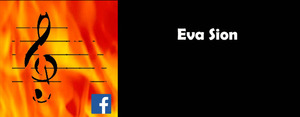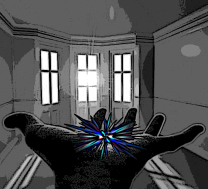En este mes de diciembre de 2021 se conmemoran los aniversarios de tres nacimientos: doscientos años de Manuel Fernández y González, Nikolái Nekrásov y Gustave Flauvert; y cuatro fallecimientos: cien años de Zemaité, Robert Montesquiou, Vladimir Korolenko y József Kiss.
Manuel Fernández y González, escritor español nacido el 07 de diciembre de 1821 en Sevilla.
Licenciado en Filosofía y Letras además de en Derecho por la Universidad de Granada, tenía una gran afición por la historia y la literatura, apareciendo su primera novela corta, “El Doncel de Don Pedro de Castilla” en el periódico local “La Alhambra” cuando contaba tan solo 17 años. Su primera obra teatral, “El bastardo y el rey”, la escribió en 1840, mientras estaba realizando el servicio militar y fue estrenada en Granada con bastante éxito. Tras licenciarse del ejército escribió varias novelas históricas de corte romántico: “El horóscopo real”, “Los hermanos Plantagenet”, “La mancha de sangre” y “Martín Gil”. A los 28 años se marchó a Madrid donde intentó introducirse en los círculos literarios sin demasiado éxito, regresando de nuevo a Granada, sin embargo, durante aquel periodo publicó su novela “Aventuras de don Juan”. En 1850 c0ntrajo matrimonio con Manuela Muñoz de Padilla, estableciéndose definitivamente en la capital española. En 1853 publicó la novela “El bufón del rey”, y un poco después aparecería su mayor éxito: “Men Rodríguez de Sanabria”. Su fama le obligó a escribir novelas por entregas para los periódicos lo que le supuso unos buenos ingresos, viéndose obligado a montar un taller de escritura contratando varios colaboradores. Su producción fue bastante abundante, sin embargo no supo administrar el éxito dilapidando casi toda su fortuna, fugándose con una estanquera a París donde sobrevivió gracias a las traducciones y a la edición de algunas novelas. De vuelta a Madrid volvió a participar en la tertulia del Ateneo, y esta vez sí le hicieron caso, incluso un homenaje. En 1958 publicó “Poesías varias”, donde reunió toda su creación poética, en la que se incluían algunos premios, que componía entre novela y novela. Así mismo, escribió críticas literarias que publicaba en los periódicos firmando con el seudónimo; El Diablo con Antiparras. Fundador, con otros folletinistas, del “El Periódico para Todos”, donde iban apareciendo sus últimas novelas por entregas. Y es que su fama fue decayendo poco a poco hasta que murió prácticamente en el olvido y casi en la miseria en diciembre de 1888.
Zemaité. Escritora lituana fallecida el 7 de diciembre de 1921.
De familia noble venida a menos, de linaje polaco, fue educada en casa, como así mismo ocurrió con sus dos hermanas. Durante la sublevación contra el Imperio Ruso (1864-64) trabajó en apoyo de los rebeldes. Conoció a su marido en la finca donde trabajaban ambos, él como guardabosques y ella como sirvienta. Al contraer matrimonio alquilaron unas tierras donde ejercieron de agricultores durante más de treinta años y allí criaron a sus seis hijos: dos niños y cuatro niñas. Posteriormente se establecieron en la localidad de Usnenai, donde trabó amistad con el escritor y activista lituano Povilas Visinskis, a causa de cuya influencia comenzó a escribir en lituano y a involucrarse en el activismo nacionalista. Comenzó a escribir a partir de sus cuarenta años y fue editora de algunos periódicos, sobre todo a partir de vivir en Vilnius; sus obras giran alrededor de la situación de las mujeres y escribió cuentos, obras de teatro y artículos periodísticos. Durante la Primera Guerra Mundial viajó a los Estados Unidos donde consiguió una buena suma de dinero para ayudar a la causa nacionalista. En el invierno de 1921 murió de un fuerte resfriado.
Nikollái Nekrásov, poeta y dramaturgo ruso nacido el 10 de diciembre de 1821, creciendo en la finca de su padre en Yoroslav.
Cuando Nikolai tenía diecisiete años, su padre lo envió a una academia militar de San Petersburgo, pero él se inscribió en la universidad. Al enterarse su padre se negó a apoyarle;por lo que, Nekrasov pasó bastantes penalidades y se vio obligado a renunciar a los estudios universitarios y tuvo que trabajar para mantenerse, aunque, mientras tanto, seguía escribiendo. Su primera colección de poemas fue publicada en 1840, pero fue un completo fracaso. Pero Nekrasov no se desanimó, y trabajó duro hasta que pudo adquirir su propia editorial en 1845 y, al año siguiente, el The Contemporary,que, bajo su dirección, se convirtió en la principal revista literaria de Rusia. Nekrasov comenzó a publicar su propia poesía y ahora tuvo una buena acogida. En su trabajo, Nekrasov mostró repetidamente una apasionada simpatía por los campesinos y su sufrimiento, que comunicó a través del uso de temas y estilos populares. La obra maestra de Nekrasov, ¿Quién puede ser feliz y libre en Rusia?, es un largo poema satírico que representa la miserable vida de los campesinos. En The Contemporary, Nekrasov también publicó obras de Ivan Turgenev, Leon Tolstoy y Fyodor Dostoevski. Nekrasov, que era políticamente un radical, tuvo un sinfín de problemas con los censores, y en 1866, después de un atentado contra la vida del zar Alejandro II, su revista fue cerrada, pero dos años más tarde, Nekrasov, junto con el escritor Saltykov, se hizo cargo de la revista radical The Fatherland Notes, de la que fue editor hasta su muerte por cáncer en 1878.
"Hielo, nariz roja",
de Nikolái Nekrásov
Incluido en Poetas rusos del siglo XIX
(Ediciones Rialp, Madrid, 1967,
selec. y trad. de María Francisca de Castro Gil).
No es el viento que juega entre los pinos,
ni el arroyo saltando de las cumbres:
es que Hielo, el Voivoda, de patrulla,
pasa revista a sus dominios.
Y va mirando si la nieve
ha cubierto las sendas de los bosques
sin dejar grietas ni resquicios,
si no se ve tierra desnuda.
¿Parecen terciopelo las cimas de los pinos;
están bien los adornos de los robles?
¿Está soldado firme el hielo
sobre ríos y arroyos?
Va de un árbol a otro,
cruje a su paso el agua helada,
y el sol brillante juguetea
sobre su espesa barba hirsuta.
Todo camino es bueno para un mago...
¡Silencio, que nevado, se acerca,
y se encuentra a su lado de repente,
allá a lo alto, sobre su cabeza.
Subido a un alto pino,
golpeando las ramas con su cetro,
con su voz arrogante
entona una canción:
«¡Mira si encuentras alguien, Dária,
como el Voivoda Hielo!
¿Crees que verás nunca un hombre
más fuerte y más gallardo?
Las borrascas, las nieves y la niebla
obedecen a Hielo en todo tiempo;
me voy ahora hacia los mares
a levantar palacios de cristal.
Estoy pensando... Mucho tiempo
ocultaré los grandes ríos
y haré puentes de hielo
como no hacen los hombres.
Donde el agua ligera, rumorosa,
en libertad corría
pasará ahora el caminante,
pasará el arriero con su carga.
Me gusta, en lo profundo de las tumbas,
disfrazar a los muertos con mi escarcha,
detener el fluir de la sangre en las venas
y helar en las cabezas el cerebro.
Para tormento de bandidos
y terror de jinetes y caballos
me gusta, en la alta noche,
hacer crujir y estremecerse el bosque.
Las mujeres, por miedo a los espíritus,
huyen hacia sus casas presurosas...
Burlarme alegremente del borracho
que a caballo o andando hace el camino.
Puedo sin yeso blanquear un rostro,
poner la nariz roja como fuego,
helar barbas y riendas;
¡sigue cortando con tu hacha!
Soy tan rico que ignoro mis riquezas
—las pienso incalculables—
mi reino está adornado
de diamantes, de perlas y de plata.
¡Ven conmigo a mi reino, serás su soberana!
Reinaremos gloriosos en invierno,
mientras todo el verano
nos sumergimos en profundo sueño.
¡Ven, que quiero colmarte
de calor, de caricias!...»
Y el Voivoda, inclinándose hacia ella,
vuelve a agitar su cetro helado.
—«¿Tienes calor ahora?»—
desde el alto del pino le pregunta.
—Ahora estoy bien —la joven le responde
estremecida por el frío.
Desciende Hielo más
y sacude de nuevo el cetro helado
murmurando en voz baja, acariciante:
¿Calor... así? —Sí, rey mío, estoy bien.
Calor... dice temblando estremecida.
Hielo se inclina más,
rozándole la cara con su aliento,
con las agujas blancas de su barba.
Ya junto a ella
¿Tienes calor? —de nuevo le pregunta—
y tomando el aspecto de Prokol
empieza a acariciarla.
Y sus labios, sus ojos y sus hombros
besa el blanco hechicero,
murmurando a su oído las palabras
que hace tiempo Prokol le dedicara.
¡Era tan dulce para ella
abandonarse a sus promesas!...
Cerró los ojos Dáriuska
mientras el hacha le cayó a los pies.
En los pálidos labios de Dáriuska
se mezcla una sonrisa a su dolor,
un blanco polvo cubre sus pestañas,
entre sus cejas brilla el hielo.
Y vestida de escarcha refulgente
está de pie, temblando por el frío.
Sueña con el verano...
todavía hay centeno en la pradera,
pero ya está segado —falta lo más fácil—
los segadores llevan las gavillas,
Dária coge patatas
en el campo cercano, junto al río.
A su lado la suegra: una anciana menuda-
se apresura al trabajo; sobre un saco,
traviesa, alegre, está sentada Masa
con una zanahoria entre las manos.
La telega se acerca chirriando.
Savraska mira hacia sus dueños.
Prokol camina con su andar pesado
tras el carro cargado de gavillas.
-¡Dios os guarde! -Grisucha ¿dónde está?
dice el padre al pasar junto a los suyos.
—En los guisantes —dícele la vieja.
—¡Grisucha! —el padre grita.
Mira después al cielo —¡se hace tarde!...
-Dame un trago que beba. La mujer se levanta,
vierte de la garrafa transparente
un gran vaso de kvas que ofrece a Prokol.
Grisucha mientras tanto ha respondido:
enredado entre ramas de guisantes
parece, alegre, más que un niño,
como una mata verde que corriera.
—¡Corre como una flecha, si parece
que le quema la hierba cuando pisa!
¡Grisucha, negro como un cuervo;
tan solo tiene blanca la cabeza!
Grita bailando la prisiadka,
por collares las ramas de guisantes
que ofrece a la mamá y a la hermanita,
mientras se mueve como azogue vivo.
Pasando luego de la madre al niño
juega el padre con él;
Savraska no está quieto
y va alargando poco a poco el cuello.
¡Ya alcanzó!... Con los dientes descubiertos
come ruidoso los guisantes; luego
con el hocico suave, sin malicia,
coge a Grisucha de una oreja...
Masutka grita al padre:
¿Me llevarás contigo, quieres?
Pero al saltar del saco cae al suelo...
No grites, dice el padre al levantarla.
¿Te has matado?... ¡No es nada!
¡Estas chicas... ya sabes, no me gustan!
Un tunante como este
deberás darme, Dária, en primavera.
¡Cuidado!... La mujer, encendida,
¡confórmate con uno!, le responde
(pero ya siente bajo el corazón
latir un nuevo hijo)... ¡Vamos, Masa, no es nada!
Prokol, subido en la telega,
hizo sentar a Masutka a su lado.
Grisucha se subió de una corrida,
y partió el carro con estruendo.
Una banda de pájaros se alzó
de las gavillas, sobre el carro...
Dária miraba largamente,
los ojos protegidos por la mano,
cómo los niños con su padre
llegaban a la granja envuelta en humo;
le sonreían desde las gavillas
con las caras quemadas por el sol...
Se oye cantar... son aires conocidos...
Hermosa voz la del cantor...
la última sombra del cuidado
se ha borrado en la frente de Dáriuska.
Su corazón volaba tras el canto,
fundiéndose con él...
No hay en la tierra son más dulce
que el que escuchamos en los sueños...
¿Qué dice esa canción? ¡Tan sólo Dios lo sabe!
No he comprendido sus palabras,
pero llena de paz el corazón,
toda la dicha está encerrada en ella.
El destino en sus notas te sonríe
y te promete amor sin fin...
En el rostro de Dária resplandece
una dulce sonrisa.
¿Cómo hubiera alcanzado
el olvido mi joven campesina?
¡Qué importa, ha sonreído!
¿Por qué llorar sobre su suerte?
Nada más dulce, más profundo,
que el reposo que el bosque nos ofrece.
Inmóvil, impasible, se levanta
bajo el helado cielo del invierno.
El corazón cansado no hallará
paz más profunda, libertad más grande.
Cuando la vida pese demasiado
ningún sitio mejor para morir.
¡Silencio! El alma muere
para el dolor y las pasiones,
y sientes, lento, penetrar en ella
este silencio inanimado.
¡Silencio! Mira el cielo,
el sol resplandeciente,
el bosque —maravilla revestida
por escarcha bruñida, como plata,
envuelta en sortilegio misterioso,
inmutable, serena... De repente
se oye un rumor inesperado...
una ardilla que corre entre el ramaje...
Desde el pino que salta hace caer
unos copos de nieve sobre Dária
que fría, inmóvil, no despierta
de su sueño encantado.
Robert de Montesquiou, escritor francés fallecido el 11 de diciembre de 1921 en París.
Era el pequeño de cuatro hermanos hijos del conde Thierry de Montesquiou-Fézensac. Aunque tuvo muchos detractores, seguramente por su condición homosexual, que él llevaba con bastante discreción, sin embargo, fue bastante admirado y apreciado. En 1985 se enamoró del argentino Gabriel de Yturri, al que convirtió en su secretario para disimular su verdadera condición de amante y amigo, relación que duró varios años hasta que Gabriel murió por causa de la diabetes. Hombre de fuerte personalidad emanaba mucha fascinación entre sus seguidores, muchos de ellos escritores y artistas, que en numerosas ocasiones el propio Robert apadrinaba, y quienes no dudaron en inspirarse en su persona para recrearle en personajes de sus novelas, en dedicarle partituras o como modelo de sus pinturas. La obra de Robert se compone de poemas, novelas, memorias y ensayos críticos. En 1908 comenzó una relación con Henri Pinard, a quien legó los escasos bienes que le sobrevivieron. Robert de Montesquiou falleció en Menton en 1921 y fue enterrado al lado de su primer amor, Gabriel.
Gustave Flauvert, escritor francés fallecido el 12 de diciembre de 1821 en Rouen.
Aunque su padre era un destacado cirujano y profesor de medicina, Gustave se inclino, desde pequeño, por la literatura. Sus primeros pasos adolescentes se aventuraron por los senderos románticos, desarrollando en su interior un creciente odio por los valores burgueses y una apasionada devoción por el arte. Esta forma de pensar se desarrolló todavía más a partir de su amistad con filósofo Alfred Le Poittevin, cuya perspectiva pesimista le afectó profundamente. Otra influencia formativa fue la práctica y la enseñanza de la medicina de su padre, que lo llevó a valorar la disciplina, la inteligencia y el ojo clínico del cirujano y ayudó a dar forma a su propio enfoque de sus materiales literarios. En 1836, a la edad de quince años, Flaubert conoció a Élisa Schlésinger, una mujer casada once años mayor que él, y sucumbió a una devastadora pasión romántica por ella que estaba destinada a permanecer sin ser correspondida y servir en su mente como un ideal que nunca se alcanzaría en sus relaciones posteriores con las mujeres. Flaubert fue enviado a París en el otoño de 1842 para estudiar derecho, una profesión que no le atrajo. Estaba comprometido con la literatura pero reacio a publicar su obra y susceptible a episodios de depresión grave. En enero de 1844 abandonó el estudio de la ley al sufrir una crisis nerviosa que luego fue diagnosticada, probablemente erróneamente, como epilepsia. Después de un año de recuperación, comenzó a dedicar su tiempo y energía a la creación literaria y a alejarse de su subjetivismo romántico anterior. El padre de Flaubert murió en enero de 1846, dejándole una herencia que le permitió seguir su carrera literaria a tiempo completo. Su hermana Caroline murió en marzo siguiente, dejando una hija pequeña. Flaubert y su madre adoptaron a la niña y comenzaron a vivir en su finca en Croisset, cerca de Rouen, donde pasó la mayor parte del resto de su vida. En julio de 1846, Flaubert conoció a la poetisa Louise Colet en París, e inició un romance tempestuoso e intermitente con ella que terminó diez años después. En 1847, Flaubert realizó un recorrido a pie por Bretaña con su amigo escritor Maxime Du Camp , viaje que plasmó en un libro. Durante ese tiempo también comenzó a escribir “La tentación de San Antonio” (1895). Durante los siguientes cinco años, Flaubert estuvo dedicado a escribir lo que sería su gran obra, a pesar de ser llevado a juicio por publicar un obra inmoral, de lo que fue absuelto, me refiero a “Madame Bovary”, publicada en 1857 siendo un enorme éxito y con la que sentía muy relacionado llegando a afirmar: “Madame Bovary soy yo mismo”. La siguiente novela, “Salammbô” (1862) , tenía un transfondo histórico y, aunque no obtuvo la aprobación de la crítica, sí la tuvo de los lectores. En 1869 publicaría “La educación sentimental”, una novela ambientada en el París de la década de 1840 desarrollando una historia moral de la sociedad de su generación. Flaubert la consideró su mejor obra, pero las críticas fueron desfavorables y el público no le prestó demasiada atención. Sus últimos años de vida estuvieron marcados por los problemas financieros, pero, por el contrario, consiguió ser respetado por los jóvenes escritores del momento, como Guy de Maupassant, Emile Zola o Alphonse Daudet, y no solamente franceses, pues entre sus admiradores se encontraban Ivan Turgenev y George Sand. Flaubert murió en su casa en Croisset después de sufrir un derrame cerebral el 8 de mayo de 1880. Fue enterrado en Rouen. Gustave Flaubert influyó enormemente en el desarrollo de la novela moderna. En el contexto histórico de la literatura francesa, su obra forma un puente entre el romanticismo y el realismo, y su arte surge del conflicto dentro de su mente y temperamento entre estas dos tendencias. Madame Bovary ha sido llamada la primera novela moderna y es ampliamente aclamada como una de las mejores obras de ficción jamás escritas.
Madame Bovary
Gustave Flauvert
PRIMERA PARTE
CAPÎTULO PRIMERO
Estábamos en la sala de estudio cuando entró el director,
Es seguido de un «novato» con atuendo pueblerino y de un celador cargado con un gran pupitre. Los que dormitaban se despertaron, y todos se fueron poniendo de pie como si los hubieran sorprendido en su trabajo.
El director nos hizo seña de que volviéramos a sentarnos; luego, dirigiéndose al prefecto de estudios, le dijo a media voz:
-Señor Roger, aquí tiene un alumno que le recomiendo, entra en quinto. Si por su aplicación y su conducta lo merece, pasará a la clase de los mayores, como corresponde a su edad.
El «novato», que se había quedado en la esquina, detrás de la puerta, de modo que apenas se le veía, era un mozo del campo, de unos quince años, y de una estatura mayor que cualquiera de nosotros. Llevaba el pelo cortado en flequillo como un sacristán de pueblo, y parecía formal y muy azorado. Aunque no era ancho de hombros, su chaqueta de paño verde con botones negros debía de molestarle en las sisas, y por la abertura de las bocamangas se le veían unas muñecas rojas de ir siempre remangado. Las piernas, embutidas en medias azules, salían de un pantalón amarillento muy estirado por los tirantes. Calzaba zapatones, no muy limpios, guarnecidos de clavos.
Comenzaron a recitar las lecciones. El muchacho las escuchó con toda atención, como si estuviera en el sermón, sin ni siquiera atreverse a cruzar las piernas ni apoyarse en el codo, y a las dos, cuando sonó la campana, el prefecto de estudios tuvo que avisarle para que se pusiera con nosotros en la fila.
Teníamos costumbre al entrar en clase de tirar las gorras al suelo para tener después las manos libres; había que echarlas desde el umbral para que cayeran debajo del banco, de manera que pegasen contra la pared levantando mucho polvo; era nuestro estilo.
Pero, bien porque no se hubiera fijado en aquella maniobra o porque no quisiera someterse a ella, ya se había terminado el rezo y el «novato» aún seguía con la gorra sobre las rodillas. Era uno de esos tocados de orden compuesto, en el que se encuentran reunidos los elementos de la gorra de granadero, del chapska, del sombrero redondo, de la gorra de nutria y del gorro de dormir; en fin, una de esas pobres cosas cuya muda fealdad tiene profundidades de expresión como el rostro de un imbécil. Ovoide y armada de ballenas, comenzaba por tres molduras circulares; después se alternaban, separados por una banda roja, unos rombos de terciopelo con otros de pelo de conejo; venía después una especie de saco que terminaba en un polígono acartonado, guarnecido de un bordado en trencilla complicada, y de la que pendía, al cabo de un largo cordón muy fino, un pequeño colgante de hilos de oro, como una bellota. Era una gorra nueva y la visera relucía.
-Levántese -le dijo el profesor.
El «novato» se levantó; la gorra cayó al suelo. Toda la clase se echó a reír.
Se inclinó para recogerla. El compañero que tenía al lado se la volvió a tirar de un codazo, él volvió a recogerla.
-Deje ya en paz su gorra -dijo el profesor, que era hombre de chispa.
Los colegiales estallaron en una carcajada que desconcertó al pobre muchacho, de tal modo que no sabía si había que tener la gorra en la mano, dejarla en el suelo o ponérsela en la cabeza. Volvió a sentarse y la puso sobre las rodillas.
-Levántese -le ordenó el profesor`, y dígame su nombre.
El «novato», tartajeando, articuló un nombre ininteligible:
-¡Repita!
Se oyó el mismo tartamudeo de sílabas, ahogado por los abucheos de la clase. «¡Más alto!», gritó el profesor, «¡más alto!».
El «novato», tomando entonces una resolución extrema, abrió una boca desmesurada, y a pleno pulmón, como para llamar a alguien, soltó esta palabra: Charbovari.
Súbitamente se armó un jaleo, que fue in crescendo, con gritos agudos (aullaban, ladraban, pataleaban, repetían a coro: ¡Charbovari, Charbovari!) que luego fue rodando en notas aisladas, y calmándose a duras penas, resurgiendo a veces de pronto en algún banco donde estallaba aisladamente, como un petardo mal apagado, alguna risa ahogada.
Sin embargo, bajo la lluvia de amenazas, poco a poco se fue restableciendo el orden en la clase, y el profesor, que por fin logró captar el nombre de Charles Bovary, después de que éste se lo dictó, deletreó y releyó, ordenó inmediatamente al pobre diablo que fuera a sentarse en el banco de los desaplicados al pie de la tarima del profesor.
El muchacho se puso en movimiento, pero antes de echar a andar, vaciló.
-¿Qué busca? -le preguntó el profesor.
-Mi go... -repuso tímidamente el «novato», dirigiendo miradas inquietas a su alrededor.
-¡Quinientos versos a toda la clase! -pronunciado con voz furiosa, abortó, como el Quos ego una nueva borrasca. ¡A ver si se callan de una vez! -continuó indignado el profesor, mientras se enjugaba la frente con un pañuelo que se había sacado de su gorro-: y usted, «el nuevo», me va a copiar veinte veces el verbo ridiculus sum.
Luego, en tono más suave:
-Ya encontrará su gorra: no se la han robado. Todo volvió a la calma. Las cabezas se inclinaron sobre las carpetas, y el «novato» permaneció durante dos horas en una compostura ejemplar, aunque, de vez en cuando, alguna bolita de papel lanzada desde la punta de una pluma iba a estrellarse en su cara. Pero se limpiaba con la mano y permanecía inmóvil con la vista baja.
Por la tarde, en el estudio, sacó sus manguitos del pupitre, puso en orden sus cosas, rayó cuidadosamente el papel. Le vimos trabajar a conciencia, buscando todas las palabras en el diccionario y haciendo un gran esfuerzo. Gracias, sin duda, a la aplicación que demostró, no bajó a la clase inferior, pues, si sabía bastante bien las reglas, carecía de elegancia en los giros. Había empezado el latín con el cura de su pueblo, pues sus padres, por razones de economía, habían retrasado todo lo posible su entrada en el colegio.
Su padre, el señor Charles-Denis-Bartholomé Bovary, antiguo ayudante de capitán médico, comprometido hacia 1812 en asuntos de reclutamiento y obligado por aquella época a dejar e1 servicio, aprovechó sus prendas personales para cazar al vuelo una dote de setenta mil francos que se le presentaba en la hija de un comerciante de géneros de punto, enamorada de su tipo. Hombre guapo, fanfarrón, que hacía sonar fuerte sus espuelas, con unas patillas unidas al bigote, los dedos llenos de sortijas, tenía el sire de un valentón y la vivacidad desenvuelta de un viajante de comercio. Ya casado, vivió dos o tres años de la fortuna de su mujer, comiendo bien, levantándose tarde, fumando en grandes pipas de porcelana, y por la noche no regresaba a casa hasta después de haber asistido a los espectáculos y frecuentado los cafés. Murió su suegro y dejó poca cosa; el yerno se indignó y se metió a fabricante, perdió algún dinero, y luego se retiró al campo donde quiso explotar sus tierras. Pero, como entendía de agricultura tanto como de fabricante de telas de algodón, montaba sus caballos en lugar de enviarlos a labrar, bebía la sidra de su cosecha en botellas en vez de venderla por barricas, se comía las más hermosas aves de su corral y engrasaba sus botas de caza con tocino de sus cerdos, no tardó nada en darse cuenta de que era mejor abandonar toda especulación.
Por doscientos francos al año, encontró en un pueblo, en los confines del País de Caux, y de la Picardía, para alquilar una especie de vivienda, mitad granja, mitad casa señorial; y despechado, consumido de pena, envidiando a todo el mundo, se encerró a los cuarenta y cinco años, asqueado de los hombres, decía, y decidido a vivir en paz.
Su mujer, en otro tiempo, había estado loca por él; lo había amado con mil servilismos, que le apartaron todavía más de ella.
En otra época jovial, expansiva y tan enamorada, se había vuelto, al envejecer, como el vino destapado que se convierte en vinagre, de humor difícil, chillona y nerviosa. ¡Había sufrido tanto, sin quejarse, al principio, cuando le veía correr detrás de todas las mozas del pueblo y regresar de noche de veinte lugares de perdición, hastiado y apestando a vino! Después, su orgullo se había rebelado. Entonces se calló tragándose la rabia en un estoicismo mudo que guardó hasta su muerte.
Siempre andaba de compras y de negocios. Iba a visitar a los procuradores, al presidente de la audiencia, recordaba el vencimiento de las letras, obtenía aplazamientos, y en casa planchaba, cosía, lavaba, vigilaba los obreros, pagaba las cuentas, mientras que, sin preocuparse de nada, el señor, continuamente embotado en una somnolencia gruñona de la que no se despertaba más que para decirle cosas desagradables, permanecía fumando al lado del fuego, escupiendo en las cenizas. Cuando tuvo un niño, hubo que buscarle una nodriza. Vuelto a casa, el crío fue mimado como un príncipe. Su madre lo alimentaba con golosinas; su padre le dejaba corretear descalzo, y para dárselas de filósofo, decía que incluso podía muy bien ir completamente desnudo, como las crías de los animales. Contrariamente a las tendencias maternas, él tenía en la cabeza un cierto ideal viril de la infancia según el cual trataba de formar a su hijo, deseando que se educase duramente, a la espartana, para que adquiriese una buena constitución. Le hacía acostarse en una cama sin calentar, le daba a beber grandes tragos de ron y le enseñaba a hacer burla de las procesiones. Pero de naturaleza apacible, el niño respondía mal a los esfuerzos paternos. Su madre le llevaba siempre pegado a sus faldas, le recortaba figuras de cartón, le contaba cuentos, conversaba con él en monólogos interminables, llenos de alegrías melancólicas y de zalamerías parlanchinas. En la soledad de su vida, trasplantó a aquella cabeza infantil todas sus frustraciones. Soñaba con posiciones elevadas, le veía ya alto, guapo, inteligente, situado, ingeniero de caminos, canales y puertos o magistrado. Le enseñó a leer a incluso, con un viejo piano que tenía, aprendió a cantar dos o tres pequeñas romanzas. Pero a todo esto el señor Bovary, poco interesado por las letras, decía que todo aquello no valía la pena.
¿Tendrían algún. día con qué mantenerle en las escuelas del estado, comprarle un cargo o un traspaso de una tienda? Por otra parte, un hombre con tupé triunfa siempre en el mundo. La señora Bovary se mordía los labios mientras que el niño andaba suelto por el pueblo.
Se iba con los labradores y espantaba a terronazos los cuervos que volaban. Comía moras a lo largo de las cunetas, guardaba los pavos con una vara, segaba las mieses, corría por el bosque, jugaba a la rayuela en el pórtico de la iglesia y en las grandes fiestas pedía al sacristán que le dejase tocar las campanas, para colgarse con todo su peso de la cuerda grande y sentirse transportado por ella en su vaivén.
Así creció como un roble, adquiriendo fuertes manos y bellos colores.
A los doce años, su madre consiguió que comenzara sus estudios. Encargaron de ellos al cura. Pero las lecciones eran tan cortas y tan mal aprovechadas, que no podían servir de gran cosa. Era en los momentos perdidos cuando se las daba, en la sacristía, de pie, deprisa, entre un bautizo y un entierro; o bien el cura mandaba buscar a su alumno después del Angelus, cuando no tenía que salir. Subían a su cuarto, se instalaban los dos juntos: los moscardones y las mariposas nocturnas revoloteaban alrededor de la luz. Hacía calor, el chico se dormía, y el bueno del preceptor, amodorrado, con las manos sobre el vientre, no tardaba en roncar con la boca abierta. Otras veces, cuando el señor cura, al regresar de llevar el Viático a un enfermo de los alrededores, veía a Carlos vagando por el campo, le llamaba, le sermoneaba un cuarto de hora y aprovechaba la ocasión para hacerle conjugar un verbo al pie de un árbol. Hasta que venía a interrumpirles la lluvia o un conocido que pasaba. Por lo demás, el cura estaba contento de su discípulo e incluso decía que tenía buena memoria.
Carlos no podía quedarse así. La señora Bovary tomó una decisión. Avergonzado, o más bien cansado, su marido cedió sin resistencia y se aguardó un año más hasta que el chico hiciera la Primera Comunión.
Pasaron otros seis meses, y al año siguiente, por fin, mandaron a Carlos al Colegio de Rouen, adonde le llevó su padre en persona, a finales de octubre, por la feria de San Román.
Hoy ninguno de nosotros podría recordar nada de él. Era un chico de temperamento moderado, que jugaba en los recreos, trabajaba en las horas de estudio, estaba atento en clase, dormía bien en el dormitorio general, comía bien en el refectorio. Tenía por tutor a un ferretero mayorista de la calle Ganterie, que le sacaba una vez al mes, los domingos, después de cerrar su tienda, le hacía pasearse por el puerto para ver los barcos y después le volvía a acompañar al colegio, antes de la cena. Todos los jueves por la noche escribía una larga carta a su madre, con tinta roja y tres lacres; después repasaba sus apuntes de historia, o bien un viejo tomo de Anacharsis que andaba por la sala de estudios. En el paseo charlaba con el criado, que era del campo como él.
A fuerza de aplicación, se mantuvo siempre hacia la mitad de la clase; una vez incluso ganó un primer accéssit de historia natural. Pero, al terminar el tercer año, sus padres le retiraron del colegio para hacerle estudiar medicina, convencidos de que podía por sí solo terminar el bachillerato.
Su madre le buscó una habitación en un cuarto piso, que daba a l'Eau-de-Robec, en casa de un tintorero conocido. Ultimó los detalles de la pensión, se procuró unos muebles, una mesa y dos sillas, mandó buscar a su casa una vieja cama de cerezo silvestre y compró además una pequeña estufa de hierro junto con la leña necesaria para que su pobre hijo se calentara. Al cabo de una semana se marchó, después de hacer mil recomendaciones a su hijo para que se comportase bien, ahora que iba a «quedarse solo».
El programa de asignaturas que leyó en el tablón de anuncios le hizo el efecto de un mazazo: clases de anatomía, patología, fisiología, farmacia, química, y botánica, y de clínica y terapéutica, sin contar la higiene y la materia médica, nombres todos cuyas etimologías ignoraba y que eran otras tantas puertas de santuarios llenos de augustas tinieblas.
No se enteró de nada de todo aquello por más que escuchaba, no captaba nada. Sin embargo, trabajaba, tenía los cuadernos forrados, seguía todas las clases, no perdía una sola visita. Cumplía con su tarea cotidiana como un caballo de noria que da vueltas con los ojos vendados sin saber lo que hace.
Para evitarle gastos, su madre le mandaba cada semana, por el recadero, un trozo de ternera asada al horno, con lo que comía a mediodía cuando volvía del hospital dando patadas a la pared. Después había que salir corriendo para las lecciones, al anfiteatro, al hospicio, y volver a casa recorriendo todas las calles. Por la noche, después de la frugal cena de su patrón, volvía a su habitación y reanudaba su trabajo con las ropas mojadas que humeaban sobre su cuerpo delante de la estufa al rojo.
En las hermosas tardes de verano, a la hora en que las calles tibias están vacías, cuando las criadas juegan al volante en el umbral de las puertas, abría la ventana y se asomaba. El río que hace de este barrio de Rouen como una innoble pequeña Venecia, corría a11á abajo, amarillo, violeta, o azul, entre puentes, y algunos obreros agachados a la orilla se lavaban los brazos en el agua.
De lo alto de los desvanes salían unas varas de las que colgaban madejas de algodón puestas a secar al aire. Énfrente, por encima de los tejados, se extendía el cielo abierto y puro, con el sol rojizo del ocaso. ¡Qué bien se debía de estar allí! !Qué frescor bajo el bosque de hayas! Y el muchacho abría las ventanas de la nariz para aspirar los buenos olores del campo, que no llegaban hasta él.
Adelgazó, creció y su cara tomó una especie de expresión doliente que le hizo casi interesante.
Naturalmente, por pereza, llegó a desligarse de todas las resoluciones que había tomado. Un día faltó a la visita, al siguiente a clase, y saboreando la pereza poco a poco, no volvió más.
Se aficionó a la taberna con la pasión del dominó. Encerrarse cada noche en un sucio establecimiento público, para golpear sobre mesas de mármol con huesecitos de cordero marcados con puntos negros, le parecía un acto precioso de su libertad que le aumentaba su propia estimación. Era como la iniciación en el mundo, el acceso a los placeres prohibidos, y al entrar ponía la mano en el pomo de la puerta con un goce casi sensual.
Entonces muchas cosas reprimidas en él se liberaron; aprendió de memoria coplas que cantaba en las fiestas de bienvenida. Se entusiasmó por Béranger, aprendió también a hacer ponche y conoció el amor. Gracias a toda esa actuación, fracasó por completo en su examen-de «oficial de sanidad». Aquella misma noche le esperaban en casa para celebrar su éxito.
Marchó a pie y se detuvo a la entrada del pueblo, donde mandó a buscar a su madre, a quien contó todo. Ella le consoló, achacando el suspenso a la injusticia de los examinadores, y le tranquilizó un poco encargándose de arreglar las cosas. Sólo cinco años después el señor Bovary supo la verdad; como ya había pasado mucho tiempo, la aceptó, ya que no podía suponer que un hijo suyo fuese un tonto.
Carlos volvió al trabajo y preparó sin interrupción las materias de su examen cuyas cuestiones se aprendió previamente de memoria. Aprobó con bastante buena nota. ¡Qué día tan feliz para su madre! Hubo una gran cena.
¿Adónde iría a ejercer su profesión? A Tostes. Allí no había más que un médico ya viejo. Desde hacía mucho tiempo la señora Bovary esperaba su muerte, y aún no se había ido al otro barrio el buen señor cuando Carlos estaba establecido frente a su antecesor.
Pero la misión de la señora Bovary no terminó con haber criado a su hijo, haberle hecho estudiar medicina y haber descubierto Tostes para ejercerla: necesitaba una mujer. Y le buscó una: la viuda de un escribano de Dieppe, que tenía cuarenta y cinco años y mil doscientas libras de renta.
Aunque era fea, seca como un palo y con tantos granos en la cara como brotes en una primavera, la verdad es que a la señora Dubuc no le faltaban partidos para escoger. Para conseguir su propósito, mamá Bovary tuvo que espantarlos a todos, y desbarató muy hábilmente las intrigas de un chacinero que estaba apoyado por los curas. Carlos había vislumbrado en el matrimonio la llegada de una situación mejor, imaginando que sería más libre y que podría disponer de su persona y de su dinero. Pero su mujer fue el ama; delante de todo el mundo él tenía que decir esto, no decir aquello, guardar abstinencia los viernes, vestirse como ella quería, apremiar, siguiendo sus órdenes, a los clientes morosos. Ella le abría las cartas, le seguía los pasos y le escuchaba a través del tabique dar sus consultas cuando tenía mujeres en su despacho.
Había que servirle su chocolate todas las mañanas, y necesitaba cuidados sin fin. Se quejaba continuamente de los nervios, del pecho, de sus humores. El ruido de pasos le molestaba; si se iban, no podía soportar la soledad; volvían a su lado y era para verla morir, sin duda. Por la noche, cuando Carlos regresaba a su casa, sacaba por debajo de sus ropas sus largos brazos flacos, se los pasaba alrededor del cuello y haciéndole que se sentara en el borde de la cama se ponía a hablarle de sus penas: ¡la estaba olvidando, amaba a otra! Ya le habían advertido que sería desgraciada; y terminaba pidiéndole algún jarabe para su salud y un poco más de amor.
Vladimir Korolenko, novelista y periodista ruso nacido el 25 de diciembre de 1853 en Jitomir y fallecido en Poltava en 1921.
Creció entre una diversa población de diferentes culturas y procedencias, por lo que vivió formando parte de distintas tradiciones históricas y en un ambiente proclive a las identidades románticas. Estudió en el Instituto de Tecnología de San Petersburgo; pasándose posteriormente a la Escuela de Agricultura de Moscú, de donde fue expulsado por afiliarse a una asociación política prohibida. En 1879 fue detenido y desterrado al nordeste de Siberia hasta 1885, cuando se le concedió la libertad y pudo volver a Rusia; estableciéndose en Nijni-Novgorod donde compuso la mayoría de los textos narrativos que le dieron notoriedad, textos repletos de profunda humanidad y en los que desplegó su dominio de la estructura psicológica y de la descripción: “El sueño de Makar”, “El músico ciego”, “En mala compañía” y “Susurros del bosque”. Durante la gran hambruna de 1891 en la Rusia meridional participó activamente en actividades de socorro. De ese periodo habla con crudeza en su libro “El año del hambre”, donde queda patente su temperamento de luchador en favor de las causas sociales, y su compromiso activo en la defensa de algunos judíos acusados de asesinato ritual, en 1895.
La Necesidad
Vladimir Korolenko
-I-
En cierta ocasión, cuando tres buenos ancianos —Ulaya,
Darnu y Purana— se encontraban sentados a la puerta de su común vivienda, se acercó el joven Kassapa, hijo del rajá Lichavi, y, sin pronunciar una sola palabra se sentó junto a ellos. Las mejillas
del joven estaban pálidas, sus ojos habían perdido el brillo de los años mozos y parecían abatidos.
Los ancianos se miraron y el buen Ulaya dijo:
—Oye, Kassapa: revela a estos tres ancianos, que desean tu bien, qué es lo que hace algún tiempo oprime tu alma. El destino te rodeó desde la cuna con sus dones, pero tu mirada es tan triste como la del último esclavo de tu padre, el pobre Jevaka, que ayer mismo conoció el peso de la mano de vuestro administrador...
—El pobre Jevaka nos ha mostrado los verdugones de su espalda —dijo el severo Darnu.
Y el bondadoso Purana añadió:
—También queríamos llamar tu atención buen Kassapa...
Pero el joven no le dejó hablar. Se puso en pie y dijo, con una impaciencia que antes no se había advertido en él:
—¡Callad, buenos ancianos, cesad en vuestros malignos reproches! Pensáis que estoy obligado a responder ante vosotros de cada verdugón que el administrador dejó marcado en la espalda del esclavo Jevaka. Y eso cuando tan grandes son mis dudas de si estoy obligado a responder hasta de mis propios actos.
Los ancianos se miraron de nuevo y Ulaya dijo:
—Sigue, hijo mío, si así lo deseas.
—¿Si así lo deseo? —le interrumpió el joven con una amarga sonrisa—. De eso se trata, de que no sé si deseo lo que quiero o si es otro el que lo quiere, y yo no.
Se interrumpió, la calma era completa. Sólo la brisa movía ligeramente las copas de los árboles. Una hoja cayó a los pies de Purana. Mientras Kassapa la seguía con su triste mirada, de la roca calentada por el sol se desprendió un peñasco que cayó rodando hasta la orilla del arroyuelo, donde entonces estaba descansando un gran lagarto... Todos los días, a la misma hora, el lagarto salía de su agujero y, levantándose sobre sus patas delanteras, con los saltones ojos cerrados, parecía escuchar las sabias palabras de los ancianos. Se podía pensar que su verde cuerpo albergaba el alma de un sabio brahmán. Esta vez el peñasco liberó a aquella alma de su verde envoltura para nuevas reencarnaciones...
Una amarga sonrisa se esbozó en la cara de Kassapa.
—Pues bien —dijo—, preguntad a esta hoja si era su deseo caer de la rama, o a la piedra si por su voluntad se desprendió de la roca, o al lagarto si deseaba verse bajo la piedra. Llegó el tiempo y la hoja ha caído, y el lagarto no volverá a escuchar vuestras palabras. Todo lo que sabemos es que no pudo ser de otro modo. ¿Acaso decís que esto pudo y debió ser de otra manera a como ha sido?
—No pudo —contestaron los ancianos—. Lo que fue debía ser en la concatenación general de los acontecimientos.
—Vosotros lo habéis dicho. Pues bien, también los verdugones de la espalda de Jevaka debieron producirse en la concatenación general de los acontecimientos, y cada uno de ellos estaba escrito desde el comienzo de los siglos en el «Libro de la Necesidad». Y vosotros queréis que yo, que soy como la piedra, como el lagarto, como la hoja en el árbol común de la vida, como la más pequeña gota de este arroyo, arrastrada por una fuerza desconocida desde el nacimiento hasta la desembocadura, queréis que luche contra la fuerza del torrente que me arrastra...
Dio con el pie a la piedra ensangrentada, que cayó al agua, y volvió a sentarse junto a los buenos ancianos. Sus ojos se hicieron de nuevo turbios y tristes.
El anciano Darnu guardó silencio. Y el anciano Purana meneó la cabeza. Sólo el jovial Ulaya rompió a reír y dijo:
—En el «Libro de la Necesidad» también está escrito, evidentemente, que yo debía contarte, Kassapa, lo que en tiempos ocurrió a estos ancianos, Darnu y Purana, que ves ante ti... Y en el «Libro» está escrito que tú escucharías su historia:
-II-
En el país donde florece el loto y corren las aguas del río sagrado, dijo, no había otros brahmanes tan sabios como Darnu y Purana. Nadie como ellos había estudiado los libros sagrados y nadie había penetrado tanto en la antigua sabiduría de los Vedas. Pero cuando ambos habían alcanzado el límite del verano de su vida y la ventisca del próximo invierno había dejado algunos copos de nieve en sus cabellos, aún se sentían descontentos de sí mismos. Los años se iban, la sepultura se acercaba y la verdad parecía estar cada vez más lejos. Entonces, sabiendo que era imposible alejar la tumba, decidieron acercar a ellos la verdad. Darnu, el primero, vistió la ropa del caminante, se ató al cinto una calabaza con agua, tomó el bastón y emprendió la marcha. Después de dos años de difíciles andanzas, llegó al pie de una alta montaña y en un saliente muy alto, donde las nubes se refugiaban a pasar la noche, vio las ruinas de un templo. En una pradera, no lejos del camino, varios pastores guardaban su rebaño. Darnu les preguntó qué templo era aquél, quiénes lo habían levantado y a qué dios lo habían ofrecido.
Los pastores se limitaron a mirar la montaña y no supieron que contestar a Darnu. Por fin, uno de ellos dijo:
—Nosotros, los habitantes del valle, no lo sabemos. Pero entre nosotros se encuentra el viejo pastor Anurudja, quien hace mucho apacentaba sus rebaños en esas alturas. Acaso él lo sepa.
Y lo hicieron venir.
—Tampoco yo sé —dijo él— quiénes construyeron el templo, cuándo lo hicieron y a qué dios ofrendaban sus sacrificios. Pero mi padre dijo haber oído de mi abuelo, y a éste se lo había contado mi bisabuelo, que en las vertientes de esta montaña vivió en tiempos una tribu de sabios y que todos murieron en cuanto terminaron de levantar el templo. El dios se llamaba «Necesidad»...
—¿«Necesidad»? —exclamó animado Darnu—. ¿No sabes tú, buen padre, qué aspecto tenía esa deidad y si sigue viviendo en ese templo?
—Nosotros somos gente sencilla —contestó el viejo—y nos es difícil contestar a tus difíciles preguntas. En mi juventud, hace mucho tiempo, yo llevaba el rebaño a esas laderas. Entonces había un ídolo de piedra negra y brillante. A veces, cuando estaba cerca de él y me sorprendía la tormenta (las tormentas son terribles en aquellos desfiladeros), buscaba en el viejo templo protección para mi rebaño. También solía acudir, temblando y asustada, Angapali, la pastora de la vertiente vecina. Yo la abrazaba dándole el calor de mi cuerpo, y el viejo dios nos miraba con una extraña sonrisa. Pero nunca nos hizo daño alguno, acaso porque Angapali le hacía cada vez ofrenda de flores. Dicen, sin embargo...
Y el pastor se detuvo, mirando con cara de duda a Darnu, como si sintiese reparo en seguir el relato delante de él.
—¿Qué dicen? Sigue, buen hombre, hasta el fin— suplicó el sabio.
—Dicen que todos los adoradores del viejo dios murieron... Algunos se dispersaron por el mundo... A veces, muy de tarde en tarde, vienen, preguntan por el camino del templo, como tú, y van a preguntarle al viejo dios. Los ancianos han podido ver en el templo ciertas columnas o estatuas que se asemejan a hombres sentados, todas cubiertas por la hiedra y otras plantas trepadoras. Algunos pájaros habían hecho allí sus nidos. Luego se fueron convirtiendo en polvo.
Darnu quedó profundamente pensativo al escuchar el relato. ¿Estaría cerca de alcanzar su propósito? Pues ya se sabe que «quien, como el ciego, no ve, como el sordo, no oye y, como el árbol, no siente ni se mueve, ha alcanzado el reposo y el conocimiento».
Y pidió al pastor:
—Amigo mío, indícame el camino del templo.
El pastor accedió a su ruego. Cuando Darnu empezó a subir animoso por el sendero cubierto de hierbas, se quedó largo rato mirando al sabio y, por fin, dijo a sus jóvenes compañeros:
—Llamadme no el más viejo de los pastores, sino el más
joven de los corderos que maman la leche de su madre, si el viejo dios no consigue pronto una nueva víctima. Colocadme el yugo del buey o cargadme como a un asno si el viejo templo no ve aumentar sus
estúpidas figuras de piedra...
Los pastores escucharon respetuosamente al viejo y se dispersaron por las praderas. De nuevo siguieron apacentando pacíficamente los rebaños; el labrador iba tras su arado, el sol brillaba, venían
las noches y los hombres, entregados a sus quehaceres, no pensaban ya en el sabio Darnu. Pero al cabo de poco tiempo, unos días o algo más, un nuevo caminante estaba en las faldas de la montaña y de
nuevo se interesaba por el templo. Cuando, valiéndose de las indicaciones del pastor, empezó a subir alegremente el sendero, el viejo meneó la cabeza y dijo:
—Ahí va otro.
Era Purana, quien iba siguiendo las huellas del sabio Darnu. Se decía: «Que no digan que Darnu encontró la verdad que Purana no había sabido hallar».
-III-
Darnu subía trabajosamente.
El camino era difícil. Se veía que el pie del hombre
pisaba en muy raras ocasiones aquellas sendas, cubiertas de hierba, pero Darnu vencía animoso los obstáculos hasta que, por fin, llegó a una puerta semiderruida sobre la que se veía una antigua
inscripción: «Soy la Necesidad, señora de todos los movimientos». En los muros no había figuras o adornos, a excepción de los restos de ciertas cifras y de unos misteriosos cálculos.
Darnu entró en el santuario. De las viejas paredes emanaba un hálito de destrucción y de muerte. Pero la destrucción misma parecía haber cesado, dejando en paz los fragmentos de los muros, que habían
visto transcurrir muchos siglos. En una de las paredes había un espacioso nicho; varios escalones conducían al altar, en el que había un ídolo de piedra negra y brillante que con extraña sonrisa
contemplaba aquel cuadro de destrucción. En la parte de abajo había un arroyo que turbaba el sensible silencio con su rumoreo; unas cuantas palmeras nutrían las raíces con la humedad que de él
tomaban y subían hacia el cielo azul, que se asomaba libre a través del hueco que el techo había dejado al derrumbarse.
Darnu, ganado por el peregrino encantado del lugar, decidió preguntar a la misteriosa deidad cuyo hálito parecía dominar aún el derruido templo. Después de recoger agua del frío arroyo y reunir unos
cuantos frutos de los que una vieja higuera le ofrecía en abundancia, el sabio empezó sus preparativos conforme a todas las reglas escritas en los libros de la contemplación. Lo primero de todo, se
sentó con las piernas recogidas frente al ídolo y durante largo rato lo miró, tratando de grabar en su mente aquella figura. Luego, descubriéndose el vientre, fijó las miradas en el lugar donde en
tiempos, cuando aún no había nacido, su ombligo se encontraba unido al vientre de su madre. Porque ya es sabido que entre el ser y el no ser se encuentra cuanto hay de cognoscible, y de allí deben
surgir las revelaciones de la contemplación...
En tal situación le sorprendió la puesta de sol del
primer día y el amanecer del segundo. Luego, el cálido mediodía sucedió al fresco atardecer y las sombras de la noche desaparecieron ante la luz del sol. Darnu seguía inmóvil. Sólo de tarde en tarde
echaba mano a la calabaza del agua o, sin plena conciencia de lo que hacía, tomaba un higo. Los ojos del sabio estaban turbios y fijos; no sentía sus miembros. En un principio, la incómoda posición
en la que se encontraba le producía dolor. Luego, esta sensación se perdió en lo más hondo del subconsciente y los ojos inmóviles del sabio vieron un mundo distinto: el mundo de la contemplación
empezó a desarrollar ante él sus extrañas visiones y figuras. Estas no tenían ya relación alguna con lo que el sabio experimentaba; eran desinteresadas, no guardaban relación con cosa alguna, se
satisfacían en sí mismas, indicio de que en ellas se preparaba el descubrimiento de la verdad...
Sería difícil decir cuanto tiempo pasó. El agua de la calabaza se había secado, las palmeras movían suavemente sus hojas, los frutos maduros se desprendían y caían a los mismos pies del sabio, pero
él permanecía sin moverse. Ya casi había superado la sed y el hambre. Ya no le calentaba el sol del mediodía ni le refrescaba el sereno de la noche. Acabó por no distinguir la luz del día y las
sombras de la noche.
Entonces, ante la mirada interna de Darnu apareció la tan esperada revelación. En su vientre creció el tallo verde de un bambú, que terminaba en un nudo como una simple caña. De este nudo surgió el siguiente, y así, siempre elevándose, el tallo creció hasta formar cincuenta nudos, tantos como años tenía el sabio. En la misma cúspide, en vez de hojas e inflorescencia, apareció algo que guardaba cierta semejanza con el ídolo del templo. Y este miraba a Darnu con una sonrisa mordaz.
—Pobre Darnu —dijo por fin—, ¿por qué te has tomado para venir aquí? ¿Qué necesitas, pobre Darnu?
—Busco la verdad —contestó el sabio.
—Pues mírame: yo soy lo que buscabas. Pero por tu mirada veo que te soy desagradable.
—Eres incomprensible —explicó Darnu.
—Oye, Darnu: ya ves los cincuenta nudos del bambú.
—Los cincuenta nudos del bambú son mis años —dijo el sabio.
—Y yo me encuentro sobre todos ellos porque soy la Necesidad, señora de todos los movimientos. Todo lo que ha sido creado, todo lo que respira, todo lo que existe, todo cuanto existe, es impotente, carece de fuerza y de poder; bajo la influencia de la necesidad alcanza el fin de su ser, que es la muerte. Soy yo quien dirigí los cincuenta años de tu vida desde la cuna hasta el momento presente. Tú no has hecho nada en toda tu vida, ni bueno ni malo... No has dado ni una sola limosna al mendigo en un impulso de piedad, no has asestado ni un solo golpe movido por la cólera de tu corazón... no has cultivado una sola rosa en el jardín del monasterio, ni has cortado un solo árbol en el bosque... no has dado de comer a un solo animal, ni has matado a un solo mosquito que te chupaba la sangre... En toda tu vida no ha habido ni un solo movimiento que yo no hubiera previsto. Porque soy la Necesidad... Te enorgullecías de tus actos o te sumías en el más profundo arrepentimiento pensando haber cometido un pecado. Tu corazón se estremecía de amor o de cólera cuando yo me reía de ti, porque soy la Necesidad y todo lo había previsto. Cuando tú salías a la plaza con ánimo de enseñar a otros estúpidos lo que debían hacer y lo que debían evitar, yo me reía y me decía: «Ahora el sabio Darnu dará a conocer su sabiduría a ingenuos estúpidos y compartirá su santidad con pecadores. Y eso no porque Darnu sea sabio y santo, sino porque yo, la Necesidad, soy como un torrente, mientras que Darnu es como la hoja que el torrente arrastra». Pobre Darnu, pensabas que habías venido aquí en busca de la verdad... Mas en estos muros, entre mis cálculos, se hallaban escritos el día y la hora en que cruzarías el umbral del templo. Porque soy la Necesidad... ¡Pobre sabio!
—Me eres desagradable —dijo el sabio, con repugnancia.
—Lo sé. Porque te considerabas libre y yo soy la Necesidad, señora de todos tus movimientos.
Entonces Darnu se enfadó, cogió los cincuenta nudos de la caña de bambú, los rompió y los tiró a lo lejos.
—Así hago —dijo— con los cincuenta años de mi vida, porque durante todos ellos no fui más que un juguete de la Necesidad. Ahora me emancipo, porque la he conocido y quiero librarme de su yugo.
Pero la Necesidad, invisible en las tinieblas que rodeaban las turbias miradas del sabio, rió, insistiendo:
—No, Darnu: sigues siendo mío, pues yo soy la
Necesidad.
Entonces Darnu abrió trabajosamente los ojos y al momento sintió que las piernas se le habían quedado entumecidas y le dolían. Quiso ponerse en pie, pero de nuevo cayó sentado. Porque ahora el
sentido de las inscripciones del templo se le había hecho claro, lo mismo que todos los cálculos. Y, en cuanto quiso estirar sus miembros, vio que su deseo estaba ya escrito en la
pared.
Y, como si viniera de otro mundo, oyó la voz de la Necesidad:
—Levántate, pobre Darnu, porque las piernas se te han quedado entumecidas. Ya lo ves: entre un millón de hermanos tuyos, 999.998 lo hacen. Es necesario.
Despechado, Darnu siguió en la posición que ocupaba, que
ahora le causaba un sufrimiento mayor todavía. Pero se dijo: «Seré uno entre los que un millón no se subordinan a la Necesidad, porque yo soy libre».
Mientras tanto, el sol se había levantado hasta el centro del cielo y, asomándose por el hueco del techo, empezó a abrasar su mal protegido cuerpo. Darnu alargó la mano hacia su
cabeza.
Pero en aquel mismo instante vio que esto estaba escrito entre los 999.998, y la Necesidad volvió a insistir:
—Pobre sabio, necesitas calmar tu sed.
Y Darnu dejó la calabaza en su sitio, afirmando:
—No beberé, porque soy libre.
Alguien se rió en el apartado rincón del templo y en este momento un fruto de la higuera se desprendió, cayendo en la mano misma del sabio. En la pared cambió una cifra. Darnu comprendió que se trataba de un nuevo atentado de la Necesidad contra su libertad interna.
—No comeré —dijo—, porque soy libre.
De nuevo rió alguien en el rincón más lejano del templo, y entre el rumoreo del regato creyó oír: «¡Pobre Darnu!»
El sabio acabó por enfadarse. Se quedó inmóvil, sin mirar los frutos que de cuando en cuando se desprendían de las ramas, sin escuchar el seductor rumoreo del agua, limitándose a afirmar para sus adentros: «¡Soy libre, soy libre, soy libre!» Y para que un fruto, a pesar de su libertad, no le fuese a parar a la boca, la cerró y apretó los dientes.
Así estuvo largo tiempo, sin sentir hambre ni sed y tratando de hacer llegar a los cuatro puntos cardinales la seguridad en su libertad interna. Adelgazó, se secó hasta quedar como un palo, perdió la noción del tiempo y del espacio, no distinguía el día de la noche y seguía afirmándose que era libre. Al cabo de cierto tiempo, las aves, que se habían habituado a su inmovilidad, acudían y se posaban en él. Luego, un par de tórtolas hicieron su nido en la cabeza del sabio libre y criaron despreocupadamente sus hijos en los pliegues de su turbante.
«¡Estúpidas aves! —pensó el sabio Darnu, cuando primero el arrullo de la pareja y luego el piar de las crías llegó hasta su conciencia—. Todo esto lo hacen porque no son libres y se subordinan a las leyes de la Necesidad». Y hasta cuando sus hombros empezaron a cubrirse con los excrementos de las aves, se repitió: «¡Necias! También esto lo hacen porque no son libres».
El se consideraba libre en el más alto grado y hasta se creía cerca de los dioses.
Por abajo, brotando del suelo, salieron los finos tallos de plantas trepadoras, que empezaron a enroscarse en sus inmóviles miembros...
-IV-
Una sola vez el sabio Darnu fue sacado en parte del estado de plena inconsciencia en que se encontraba, y hasta sintió, en un apartado rincón de su alma, una ligera sensación de asombro.
Esto era debido a la aparición del sabio Purana.
El sabio Purana, lo mismo que Darnu, se había acercado al templo, había leído la inscripción de la puerta y, al pasar al interior, se quedó contemplando los caracteres grabados en los muros. El sabio Purana se parecía muy poco a su rígido compañero. Era bonachón y carirredondo. El centro de su cuerpo presentaba una redondez agradable a la vista, sus ojos brillaban y sus labios sonreían. En su sabiduría no había sido nunca rebelde, como Darnu, y buscaba, más que la libertad, la bienaventuranza del reposo.
Después de recorrer el templo, se acercó al nicho, se inclinó ante la deidad y, al ver el arroyo y la higuera, dijo:
—He aquí una deidad de agradable sonrisa y he aquí un arroyo de dulce agua y una higuera. ¿Qué más necesita el hombre para entregarse al deleite de la contemplación? Y he aquí a Darnu. Ha llegado hasta tal grado de bienaventuranza, que las aves hacen en él su nido.
El aspecto de su sabio compañero no era muy alegre, pero Purana, mirándolo con arrobo, se dijo:
—Es bienaventurado, sin duda; pero siempre recurrió a
medidas de contemplación demasiado severas. Yo, en cambio, me abstendré de pretender los grados superiores de bienaventuranza y confió en contar a los hombres de la tierra lo que vea en los grados
inferiores.
Y luego, después de calmar abundantemente sus necesidades con el agua del arroyo y con los higos más suculentos, se sentó en posición cómoda, no lejos de Darnu, y también inició, de conformidad con
las reglas, lo que había de llevarle a la contemplación: descubrió su vientre y clavó la mirada en el mismo lugar que el primer sabio había hecho.
Así transcurrió el tiempo, aunque de manera más lenta que para Darnu, porque el bondadoso Purana interrumpía a menudo la contemplación para tomar un trago de agua y un higo. Mas, finalmente, del
vientre del segundo sabio emergió también una caña de bambú con sus cincuenta nudos, que correspondían a los cincuenta años de su vida. En lo más alto apareció también la Necesidad, pero entre las
nieblas en que se encontraba, le pareció que sonreía agradablemente, y él le contestó con una sonrisa no menos agradable.
—¿Quién eres, amable deidad? —preguntó.
—Soy la Necesidad, que ha regido los cincuenta años de tu vida... Todo cuanto has hecho no lo hiciste tú, sino yo, pues tú no eres sino una hoja arrastrada por la corriente, mientras que yo soy la señora de todos los movimientos.
—Bendita seas —dijo Purana—. Veo que no en vano vine a ti. Sigue cumpliendo tu obra por lo que a ti se refiere y por lo que se refiere a mí. Te observaré sumido en agradable contemplación.
Y se sumió en el sopor, con una bienaventurada sonrisa en los labios. Así siguió su agradable contemplación. De cuando en cuando alargaba la mano a la calabaza del agua o recogía un fruto caído a sus pies. Pero cada vez lo hacía con menos placer, pues el sopor contemplativo le dominaba cada vez más, los frutos más próximos se habían acabado y para alcanzar otros del árbol tenía que hacer un esfuerzo.
Finalmente, se dijo:
—Soy vanidoso, me he alejado mucho de la verdad y por eso me entrego a vanas preocupaciones. ¿Será ésta la causa de que la deidad no me haga sus revelaciones? Ante mí, en el árbol, hay un fruto maduro y mi estómago está vacío... Pero la ley de la Necesidad dice que, donde hay un estómago hambriento y un fruto, este último entra obligatoriamente en el estómago... Así pues, buena Necesidad, me someto a tu poder... ¿No reside en ellos el bienestar supremo?
Y se entregó ya a una contemplación completa, como Darnu, esperando que la necesidad se realizase por sí misma. Para aliviarle un tanto la tarea, se volvió hacia la higuera y abrió la boca...
Esperó un día, otro, un tercero... Poco a poco se extinguió la sonrisa de su rostro, su cuerpo enflaqueció, desapareció la agradable redondez de su cuerpo, la grasa que había bajo su piel se agotó y los tendones quedaron de manifiesto. Cuando, por fin, el fruto hubo madurado y cayó, dándole a Purana en la nariz, el sabio no se dio cuenta de la caída ni sintió el golpe... Otra pareja de tórtolas hizo el nido en los pliegues de su turbante, las crías no tardaron en piar y los hombros de Purana se cubrieron en abundancia con su excrementos. Y cuando la exuberante vegetación llegó hasta él, ya no se podía distinguirle de su compañero: eran iguales el rebelde sabio que había luchado contra la Necesidad y el sabio benigno, que se había sometido a ella por completo.
En el templo se hizo un silencio completo en el cual el
brillante ídolo contemplaba a ambos sabios con su sonrisa extraña y enigmática.
Se desprendían y caían los frutos de los árboles, rumoreaba el arroyo, las blancas nubes cruzaban el cielo azul y se asomaban al interior del templo, pero los sabios seguían sin mostrar el menor
indicio de vida: uno en la bienaventuranza de la negación y el otro en la bienaventuranza de la sumisión a la Necesidad.
-V-
La noche eterna había extendido ya sus negras alas sobre ambos y ninguno de los vivos habría sabido qué verdad había sido revelada a los dos sabios en lo más alto de la caña de bambú de cincuenta nudos... Pero antes de apagarse el último rayo que en la penumbra de la conciencia iluminaba al sabio Darnu, éste oyó de nuevo la voz de antes: la Necesidad se reía en medio de las tinieblas que llegaban, y esta risa, silenciosa, penetró en Darnu como nuncio de la muerte...
—Pobre Darnu —decía la implacable deidad—, ¡sabio miserable! Pensabas escaparte de mí, confiabas en librarte de mi yugo y, convertido en un leño inmóvil, comprar así la conciencia de la libertad interna...
—Sí, soy libre —contestó mentalmente el terco sabio—. De entre la infinidad de tus servidores, yo soy el único que no cumple los mandamientos de la Necesidad...
—Mira aquí, pobre Darnu...
Y de súbito, ante su mirada interna volvió a revelarse el sentido de todas las inscripciones y cálculos de las paredes del templo. Las cifras cambiaban suavemente, aumentaban o disminuían por sí mismas, y una de ellas atrajo particularmente su atención. Era la 999.998. Y mientras la miraba, de pronto, otras dos unidades cayeron sobre la pared, y la larga suma empezó a transformarse suavemente. Darnu se estremeció y la Necesidad volvió a reírse.
—¿Has comprendido, pobre sabio? Entre cada cien mil
ciegos servidores míos, siempre hay un terco como tú y un perezoso como Purana... Los dos vinisteis a mí... Os saludo, sabios que habéis completado mis cálculos...
Entonces de los turbios ojos del sabio se desprendieron dos lágrimas que corrieron por sus secas mejillas y cayeron al suelo como dos frutos maduros del árbol de su vieja
sabiduría.
Fuera del templo todo seguía como antes. El sol brillaba, soplaban los vientos, los hombres del valle se dedicaban a sus quehaceres, en el cielo se juntaban los nubarrones... Al pasar sobre las montañas se hacían más pesados y perdían fuerza. En las alturas estallaba la tormenta...
Y de nuevo, como ocurría en otros tiempos, un necio pastor de la vertiente vecina llevó allí su rebaño, mientras que del otro lado traía el suyo una joven y necia pastora. Se encontraron junto al arroyo y el nicho desde el que los miraba la deidad de la extraña sonrisa, y mientras la tormenta descargaba sus truenos se abrazaron y arrullaron tal y como habían hecho 999.999 parejas en idéntica situación. Y si el sabio Darnu hubiera podido ver y oír, seguramente habría dicho, desde la altivez de su sabiduría: «¡Estúpidos! No lo hacen para ellos mismos, sino para complacer a la Necesidad».
La tormenta pasó, la luz del sol jugó de nuevo entre la verdura, cubierta todavía por las brillantes gotas de la lluvia, e iluminó el interior del templo, que antes se había quedado oscuro.
—Mira —dijo la pastora—: dos nuevas figuras que antes no estaban aquí.
—Calla —replicó el pastor—. Los viejos dicen que se trata de adoradores de una antigua deidad. Por lo demás, no pueden hacernos daño... Quédate con ellos mientras yo reúno tus ovejas.
Salió y ella se quedó con el ídolo y los dos sabios. Y como sentía cierto miedo y, además, rebosaba joven amor y entusiasmo, no podía permanecer quieta; iba y venía por el templo y cantaba en alta voz canciones de amor y de júbilo. Cuando la tormenta se hubo calmado por completo y los bordes del oscuro nubarrón se ocultaron tras las lejanas cumbres de las montañas, recogió un ramo de flores, todavía mojadas, y se las ofreció al ídolo. Para disimular la desagradable sonrisa de éste, le puso en la boca una nuez silvestre unida a su rama.
Después de esto lo miró y rompió en sonora risotada.
Esto le parecía poco. Sintió el deseo también de adornar con flores a los sabios. Mas como sobre el buen Purana seguía el nido con las crías, se fijó en el severo Darnu, cuyo nido ya estaba vacío. Retiró el nido, limpió el turbante, los cabellos y los hombros del anciano del excremento del ave que le cubría y le lavó su cara con agua del arroyo. Pensaba que así pagaba a los dioses la protección y felicidad que le dispensaban. Y como esto también le pareció poco, poseída de júbilo como se encontraba, se inclinó y, de pronto, el bienaventurado Darnu, que se encontraba en el umbral mismo del Nirvana, sintió en sus secos labios el fuerte beso de una mujer estúpida...
Poco después volvía el pastor con la última de las ovejas y ambos se alejaron, entonando una alegre canción.
-VI-
Entre tanto, la chispa casi apagada de la conciencia del sabio Darnu comenzó a revivir y fue adquiriendo más y más calor. Lo primero de todo, como en una casa cuyos habitantes durmiesen, se despertó en él el pensamiento, que empezó a vagar inquieto en la oscuridad. El sabio Darnu pensó toda una hora y únicamente se le ocurrió una frase...
—Ellos se sometían a la Necesidad...
Una hora después:
—Pero, después de todo, también yo me sometí a ella...
La tercera hora trajo una nueva premisa:
—Al arrancar el fruto, cumplí la ley de la Necesidad.
La cuarta:
—Pero al renunciar a él, cumplo sus intenciones.
La quinta:
—Ellos, que son necios, viven y aman, mientras que el sabio Purana y yo nos morimos.
La sexta:
—En esto puede que se revele la Necesidad, pero hay muy
escaso sentido.
Después, el pensamiento, ya despierto, se levantó definitivamente y empezó a llamar a las otras facultades, aún dormidas:
—Si Purana y yo morimos —se dijo el sabio Darnu—, esto será inevitable pero estúpido. Si consigo salvarme y salvar a mi compañero, esto también necesario, pero inteligente. Salvémonos, pues. Para ello hace falta voluntad y un esfuerzo.
Trató de buscar en sí la pequeña chispa de libertad que no había acabado de extinguirse. La obligó a levantar sus pesados párpados.
La luz del día irrumpió en su conciencia lo mismo que entra en un edificio cuando se abren las ventanas. Lo primero que vio fue la figura sin vida de su compañero, con la cara petrificada y la última lágrima en la mejilla. Entonces en el corazón de Darnu se alzó tal sentimiento de piedad hacia su desgraciado amigo, que la voluntad se movió en él con más diligencia todavía. Acudió a sus brazos y éstos empezaron a moverse; luego los brazos ayudaron a las piernas... Para todo esto se necesitó mucho más tiempo que el invertido por sus pensamientos. Sin embargo, a la mañana siguiente la calabaza de Darnu estaba, llena de agua fresca, en los labios de Purana, y un trozo de dulce fruto acabó por entrar en la boca abierta del bondadoso sabio.
Entonces se pusieron en movimiento por sí mismas las mandíbulas de Purana, y éste pensó: «Oh, benéfica Necesidad! Veo que empiezas tu promesa». Mas luego, al advertir que junto a él tenía no a la deidad, sino a su compañero Darnu, dijo, un tanto ofendido:
—A las ocho montañas y los siete mares, al sol y los santos dioses, a ti, a mí, al universo, todo lo mueve la Necesidad... ¿Para qué me has despertado, Darnu? Ya estaba en el umbral del bienaventurado reposo.
—Pero parecías muerto, amigo Purana.
—Quien no ve, como el ciego, quien no oye, como el sordo, quien, como el árbol, es incapaz de sentir y moverse, ha alcanzado el reposo... Dame otro trago de agua, amigo Darnu...
—Bebe. Purana. Todavía veo la lágrima en la mejilla. ¿Fue la felicidad del reposo lo que la hizo verter?
Después de esto, los sabios ancianos invirtieron tres semanas en acostumbrar sus labios a la bebida y la comida, y sus miembros al movimiento, y durante estas tres semanas durmieron en el templo, dándose el uno al otro el calor de sus cuerpos hasta que las energías volvieron a ellos.
Al comienzo de la cuarta semana se encontraban en el
umbral del destruido templo. Abajo, a sus pies, se extendía el verdor de las faldas de la montaña, que bajaba en escalones hasta el valle...
Muy lejos, abajo, se dibujaban las curvas del río, las manchas blancas de las casitas de aldeas y ciudades en las que los hombres vivían su vida ordinaria, se entregaban a sus preocupaciones y
pasiones, al amor, a la cólera y al odio, donde la alegría era reemplazada por el dolor y el dolor era curado por una nueva alegría, y donde, entre el estruendoso torrente de la vida, los hombres
levantaban los ojos al cielo buscando las estrellas que les sirviesen de guía... Los sabios se quedaron mirando el cuadro de la vida desde el umbral del viejo templo.
—¿Adónde vamos, amigo Darnu? —preguntó Purana, cegado por la luz—. ¿No hay indicaciones en las paredes del templo?
—Deja tranquilos el templo y su deidad —contestó Darnu—. Si vamos a la derecha, nos sometemos a la Necesidad. Y lo mismo ocurrirá si vamos a la izquierda. ¿No has comprendido, amigo Purana, que esta deidad toma como leyes suyas todo cuanto nuestra elección decide? La Necesidad no es la señora de nuestros movimientos, se limita a tomar nota de ellos. Lo único que hace es registrar lo que hubo. Pero lo que todavía debe ser se realizará a través de nuestra voluntad...
—Quiere decirse...
—Quiere decirse que dejaremos a la Necesidad entregada a sus cálculos. Nosotros elegiremos el camino que nos conduce al lugar donde viven nuestros hermanos.
Y los dos sabios descendieron con paso alegre de las altas montañas hacia el valle donde la vida de los hombres transcurría entre preocupaciones, amores y amarguras, donde la risa estallaba y se vertían lágrimas...
—... Y donde vuestro administrador, ¡oh Kassapa!, cubre de verdugones la espalda del esclavo Jevaka —añadió el sabio Darnu, con una sonrisa de reproche.
Esto es lo que el jovial anciano Ulaya contó al joven hijo del rajá Lichavi, que había caído en la inacción del abatimiento... Darnu y Purana sonrieron, sin negar ni confirmar, y Kassapa, después de escuchar el relato, se alejó pensativo hacia la casa de su padre, el poderoso rajá Lichavi.
József Kiss, poeta húngaro fallecido el 31 de diciembre de 1921 en Budapest, habiendo nacido en Mezöcsát en el año 1843.
Su familia eran unos comerciantes pobres, por lo que József estudió en una ieshiva, aunque cambió la escuela a los trece años por un centro superior donde se licenció como maestro. Trabajó en la enseñanza durante cinco años viajando de pueblo en pueblo. Su primer libro de poemas, “Canciones judías”, fue publicado en 1868. Entre 1871 y 1873 fue director de la revista “Képest Világ”. En 1874 publicó “Misterios de Budapest” bajo el seudónimo de Rudolf Szentesi. Su primer éxito literario fue la balada “Simon Judit” además de varios libros de poemas y cuentos que no consiguieron aliviar su situación económica, por lo que tuvo que trasladarse a Timisoara donde trabajó como secretario de la comunidad judía local. Pero su suerte cambió en 1882, cuando el famoso actor vienés Josef Lewinsky recitó algunos de sus poemas en una actuación en Budapest y fue descubierto como un gran poeta. Volvió a Budapest y reeditó sus trabajos. En 1890 volvió a lanzar otra revista cultural, “La Semana”, que se publicó periódicamente durante varios años después de su muerte y en la que se iniciaron algunos poetas que llegarían a ser famosos. En sus primeros trabajos, Kiss escribió dentro de las tradiciones literarias húngaras existentes; sus baladas históricas, folclóricas y judías se hicieron muy populares. Sus últimas novelas de poesía y verso se ocuparon principalmente de temas urbanos, pero también fueron dignas de mención por su tema judío: ”Jehova” (1887). Sus poemas litúrgicos, titulados “Vacaciones” se publicaron en 1888. Sus llamados poemas Noémi, escritos a finales de la década de 1880, estaban dirigidos a su pareja romántica, Jozefa Polgár. Su último texto famoso, “Leyendas sobre mi abuelo” (1910-1911), trata sobre uno de sus abuelos, el cantor bohemio Mayer Litvak. Algunos de sus poemas se han publicado en traducciones al alemán, inglés, hebreo, francés y ruso.
Cien años de los nacimientos de Ilse Aichinger, Gert Ledig, Lars Gyllensten, Kim Soo-Young y France Balantic; otros cien del fallecimiento de Pavol Orszagh Hviezdoslav; doscientos del nacimiento de Fyodor Dostoyevsky, y ocho siglos del nacimientos de Alfonso X el Sabio. Estos son los centenarios literarios para este mes de noviembre de 2021
Ilse Aichinger fue una escritora austriaca nacida el 1 de noviembre de 1921 en Viena, hace ahora cien años.
Ilse vivió toda su infancia en Lenz. Durante la Segunda Guerra Mundial su familia sufrió persecución a causa de la ascendencia judía de su madre. Su abuela materna fue enviada a un campo de concentración del que nunca regresó y su hermana gemela, Helga, marchó a Inglaterra, pero ella permaneció en Austria junto a su madre, quien tuvo que dejar de ejercer como médica y fue obligada a trabajar en una fábrica. Después de la guerra, Ilse estudió medicina en la Universidad de Viena, aunque finalmente decidió dedicarse a la escritura. La mayor parte de su obra, compuesta de novelas, relatos y ensayos, gira alrededor de sus experiencias vividas durante la época de dominio nazi y la guerra, como ya dejó patente en su primera novela, La esperanza más grande, publicada en 1948, así como en su primer relato, escrito tres años antes, La cuarta puerta. Formó parte del Grupo Cuarenta y Siete, un conjunto de escritores al que también pertenecían Günther Grass o Heinrich Böll, aunque siempre se abstuvo de participar las actividades políticas del mismo. Aichinger se casó con el poeta y dramaturgo alemán Günter Eich en 1953, con quien tuvo dos hijos. Tras la muerte de su esposo, Ilse estableció su residencia en un pequeño pueblo cercano a la frontera entre Austria y Baviera donde vivió apartada del mundo hasta poco antes de su muerte ocurrida el 11 de noviembre de 2016. Aunque el libro más aclamado por la crítica de Ilse es El hombre atado y otras historias, ella fue autora de una amplia obra compuesta por novelas, donde destaca Los hijos de Herodes, relatos, poesía, guiones radiofónicos y ensayos críticos. Por todo ello recibió una buena cantidad de premios.
EL CARTEL
Ilse Aichinger
—¡No he de morir! —dijo el hombre que estaba pegando los carteles, y su voz lo
asustó, como si bajo el vibrante calor se le hubiera aparecido su propio fantasma. Disimuladamente volvió la cabeza a la izquierda y a la derecha, pero no había nadie que lo pudiera creer loco, nadie
debajo de la escalera. El metro acababa de salir, y otra vez había abandonado las vías a su brillo. Frente a él en la estación, una mujer sostenía a una niña de la mano. La niña cantaba a media voz.
Eso era todo. La quietud del mediodía descansaba sobre la estación como una mano pesada, y la luz parecía abrumarse con su propia exuberancia. El cielo era azul y violento encima de los techos
protectores, no sabía si cuidarlos o derrumbarse sobre ellos; y hacía mucho que los cables telegráficos habían dejado de zumbar. La lejanía devoraba lo cercano, y lo cercano la lejanía. No era para
sorprender que muy pocas personas tomaran el metro a esas horas; quizá tuvieran miedo de convertirse en fantasmas y espantarse a sí mismos.
—¡No he de morir! —repitió el hombre, amargado, y escupió desde la escalera. Una mancha de sangre se dibujó sobre las losas claras. El cielo pareció paralizarse del susto repentino. Era casi como si alguien le hubiera advertido: nunca anochecerás; como si arriba de la estación el propio cielo se hubiera convertido en un cartel llamativo y grande como un anuncio en la playa. El hombre arrojó la brocha a la cubeta y bajó de la escalera. Recargó la espalda en el muro, pero el mareo le pasó rápidamente. Se colgó la escalera al hombro y se fue.
El muchacho del cartel se reía horrorizado, enseñando los dientes blancos y con la mirada fija hacia el frente. Quería seguir al hombre con la vista, pero no podía bajar los ojos. Los tenía muy abiertos. Semidesnudo, con los brazos en alto, se le había congelado en el cartel mientras corría, como si hubiera sido castigado por pecados de los que ni tenía memoria; lo rodeaba la espuma blanca, sobre él estaba el cielo demasiado azul y a sus espaldas la playa demasiado amarilla. El muchacho reía con desesperación hacia el otro andén, donde la niña cantaba a media voz y la mujer lo contemplaba con mirada vaga y anhelante. Le hubiera gustado explicar a la mujer que todo era un engaño, que no tenía delante de sí al mar, tal como quería hacerlo creer el cartel, sino sólo el polvo y el silencio de la estación y la placa que decía: ¡PROHIBIDO PISAR LAS VÍAS!, igual que ella. Se hubiera quejado de su propia risa, tan desesperante como la espuma que salpicaba a su alrededor sin refrescarlo.
El muchacho del cartel no debía concebir semejantes ideas. Ni a la joven de la izquierda, que apretaba contra su pecho un ramo de flores de una determinada tienda, ni al señor de la derecha, que se apeaba de un coche reluciente, se les hacía rara su situación. No se les ocurría rebelarse. La muchacha no deseaba soltar el ramo, que sus brazos rosados apenas podían sostener, y las flores no querían agua. El señor del coche parecía pensar que tal postura inclinada era la única posible, pues sonreía contento y no soñaba con incorporarse, ponerle el seguro al coche y seguir un poco a aquellas nubes claras. Es más, las nubes claras se mantenían inmóviles, enmarcadas con líneas plateadas, como cadenas que no las dejaban vagar. El muchacho entre la espuma era el único que escondía la rebelión tras una risa petrificada, así como la tierra transparente quedaba oculta detrás de la costa amarilla.
La culpa era del hombre de la escalera, que había dicho: “¡No he de morir!” El muchacho no tenía idea de lo que significaba “morir”. ¿Cómo iba a saberlo? Sobre su cabeza unas letras claras, proyectadas en ángulo sobre el cielo, como una nube olvidada de humo, deletreaban la palabra JUVENTUD, y a sus pies, sobre la engañosa franja de mar verde cardenillo, se leía: ¡ACOMPÁÑANOS! Era uno de los muchos anuncios para un campamento de verano.
El hombre de la escalera había llegado, mientras tanto, hasta arriba. Apoyó la escalera en el muro sucio de la estación, intercambió unas palabras sobre el calor con un mendigo inválido, y atravesó la calzada para comprarse un vaso de cerveza en el puesto del puente. Ahí volvió a intercambiar unas palabras sobre el calor y ninguna sobre la muerte, y regresó por la escalera. Todo estaba cubierto con un velo de polvo, en el que inútilmente trataba de envolverse la luz. El hombre recogió la escalera, la cubeta y el rollo de los carteles y volvió a bajar al otro lado de la parada del metro. El siguiente convoy aún no llegaba. A esas horas a veces pasaba tanto tiempo entre uno y otro que era como si confundiesen el mediodía con la medianoche.
El muchacho del cartel, que no podía hacer más que fijar la mirada hacia el frente y reírse, observó cómo el hombre colocaba la escalera en un punto exactamente opuesto a él para otra vez empezar a pasar la brocha sobre los muros, donde inmóviles esperaban unas mujeres ataviadas con espléndidos vestidos y el pérfido deseo de conservar lo que no podía conservarse. El deseo de no llegar hasta el fin de la noche se les había cumplido. Tanto miedo le habían tenido al amanecer que ya no podían hacer más que publicidad para la sala de espejos de un salón de baile, ligeramente recostadas y rígidas en los brazos de los señores. El hombre de la escalera sacudió la brocha. Ya les tocaba ser tapadas. El muchacho lo vio claramente. Y observó cómo, amables e indefensas, dejaban que se les hiciera lo terrible.
Quiso lanzar un grito, pero no gritó. Quiso estirar los brazos para ayudarles, pero tenía los brazos alzados. Era joven, hermoso y radiante. Tenía el juego ganado, pero se le exigía el precio. Estaba congelado a la mitad del día, así como los bailarines de enfrente a la mitad de la noche. Como ellos, tendría que dejarse hacer todo, indefenso; él tampoco podría tirar al hombre de la escalera. Tal vez todo se relacionara con no poder morir.
¡Acompáñanos… acompáñanos… acompáñanos! Lo único que debía tener en la cabeza eran las palabras a sus pies, el estribillo de una canción. Eso cantaban los jóvenes cuando se iban de vacaciones, eso cantaban cuando el aire les agitaba el cabello. Eso seguían cantando aunque el tren se detuviera en el camino, eso cantaban aunque el cabello se les congelara en el aire. ¡Acompáñanos… acompáñanos… acompáñanos! Y nadie sabía cómo continuaba la canción.
Detrás de la frente del muchacho se inició una actividad frenética. Blancos veleros entraban sin ser vistos a la bahía invisible. El estribillo cambió: ¡No he de morir… no he de morir… no he de morir! Era como una advertencia. El no tenía idea de lo que significaba: “morir”, tal vez significase lanzar una pelota y extender los brazos; “morir” tal vez fuese sumergirse en el agua o formular una pregunta; “morir” era saltar fuera del cartel; había que morir —ahora lo entendía— había que morir para que no lo taparan.
Ya hacía mucho tiempo que el hombre de la escalera se había olvidado de sus palabras. Si a una mosca sobre el dorso de su mano se le hubiera ocurrido repetírselas, las hubiera negado. Las había dicho en un arrebato de amargura, de una amargura que había ido en aumento desde que se dedicaba a pegar carteles. Odiaba esos rostros tersos y jóvenes, porque él tenía la cicatriz de una quemadura en la mejilla. Además, tenía que, cuidarse para que la tos no lo tirara de la escalera. Al fin al cabo, pegar los carteles le daba para vivir. El calor se le había subido a la cabeza, nada más; tal vez había hablado entre sueños. Basta.
La mujer se acercó a la escalera con la niña. Tres muchachas de vestidos claros bajaron a la estación haciendo sonar los tacones. Finalmente, todas rodearon su escalera para verlo trabajar. Eso lo halagó y no le quedó más que iniciar por tercera vez una conversación acerca del calor. Todas le hicieron coro ansiosamente, como si por fin hubieran dado con la razón de sus alegrías y sus tristezas.
La niña se había soltado de la mano de su madre y andaba girando sobre sí misma. Quería marearse. Pero antes de marearse descubrió el cartel de enfrente.
El muchacho reía, suplicante. –¡Mira! –exclamó la niña
y lo señaló con la mano, como si le gustaran la espuma blanca y el mar demasiado verde.
Él no podía moverla cabeza, no podía decir: “No, ¡eso no es!” Pero tras su frente la agitación se había vuelto insoportable: ¡Morir… morir… morir! ¿“Morir” sería cuando el mar por fin mojara? ¿“Morir” sería cuando el viento por fin soplara? ¿Qué era eso: “morir”?
Enfrente, la niña frunció el entrecejo. El no sabía a ciencia cierta si ella reconocía la desesperación contenida por su risa o si sólo quería jugar a hacer gestos. Pero él no podía fruncir el entrecejo, ni para darle gusto a la niña. “Morir—pensó—, ¡morir para ya no tener que reír!” ¿“Morir” sería cuando uno pudiera fruncir el entrecejo? ¿Sería eso “morir”?, se preguntó sin palabras.
La niña estiró un poco el pie, como queriendo bailar. Echó una mirada atrás. Los adultos estaban sumidos en su conversación y no reparaban en ella. Hablaban todos al mismo tiempo para ofrecer resistencia al silencio de la estación. La niña se acercó a la orilla del andén, contempló las vías y les sonrió sin medir la profundidad.
Estiró el pie un poco sobre el vacío y lo escogió otra vez. Entonces volvió a sonreírle al muchacho, para facilitarle el juego.
“¿Qué quieres decirme?”, preguntó a su vez la risa de él. La niña levantó un poco el delantal. Quería bailar con él. Pero ¿cómo iba a bailar si no sabía morir, cuando siempre tenía que permanecer así, joven y bello, con los brazos alzados, semidesnudo entre la espuma blanca? ¿Cómo, si no podía lanzarse al mar para nadar bajo el agua hasta la otra arena amarilla, si la palabra “juventud” pendía siempre sobre su cabeza, como una espada que no quería caer? ¿Cómo iba a bailar con la niña si estaba prohibido cruzar las vías?
De lejos se escuchaba el acercamiento del siguiente convoy. Más bien no se escuchaba. Era sólo como si se hubiera intensificado el silencio, como si la luz, en su punto más claro, se hubiera transformado en una bandada de pájaros oscuros que se acercaban impetuosos.
La niña sujetó el dobladillo del vestido con ambas manos. —Así… —cantó— y así… —y saltó como un pájaro sobre la orilla del andén. Pero el muchacho no se movió. La niña sonrió impaciente. De nuevo estiró un pie sobre el borde, el uno… el otro… el uno… el otro… pero el muchacho no sabía bailar.
—¡Ven! —exclamó la niña. Nadie la escuchó —¡Así! —y sonrió otra vez. El convoy doblaba la curva a toda velocidad. Junto a la escalera, la mujer se percató de su mano libre. El vacío de la mano la conminó a voltear. Trató de sujetar el dobladillo de un vestidito, y era como tratar de sujetar el cielo. —¡Así! —exclamó la niña, enfadada, y saltó a las vías antes de que el tren ocultara el retrato del muchacho. Nadie pudo detenerla. Quería bailar.
En ese instante el mar empezó a humedecer los pies de él. Una prodigiosa frescura invadió todo su cuerpo. Los guijarros puntiagudos le lastimaron las plantas de los pies. El dolor le cubrió las mejillas con una sensación de éxtasis. Al mismo tiempo se dio cuenta del cansancio de sus brazos, los estiró y bajó. Los pensamientos que le llenaron la mente lo hicieron fruncir el entrecejo y cerrar la boca. El viento empezó a soplar y le llenó los ojos de arena y de agua. El color verde del mar se intensificó y se hizo opaco. La siguiente ráfaga de aire borró la palabra JUVENTUD del cielo azul, desvaneciéndola como humo. El muchacho levantó la mirada, pero no vio que el hombre saltaba de la escalera, como si alguien lo hubiera empujado. Se llevó las manos a las orejas para escuchar mejor, pero no oía los gritos de las personas ni la sirena estridente de la ambulancia. El mar empezaba a subir.
“Me estoy muriendo —pensó el muchacho—, ¡puedo morir!” Respiró profundamente, por primera vez. Un puñado de arena cayó sobre su cabeza y le tiñó el pelo de blanco. Estiró y encogió los dedos y trató de dar un paso hacia adelante, tal como la niña se lo había enseñado. Volvió la cabeza y reflexionó sobre si debía ir por su ropa. Cerró los ojos, los abrió otra vez y se topó con el letrero de enfrente: ¡PROHIBIDO PISAR LAS VÍAS! De golpe lo asaltó el temor de que fueran a congelarlo otra vez, con su risa de dientes níveos y el resplandeciente destello blanco en cada ojo; que fueran a sacudirle otra vez la arena del pelo y a arrancarle el aliento de la boca; que otra vez fueran a hacer del mar una engañosa franja debajo de sus pies, incapaz de ahogar a nadie, y de la tierra una mancha clara a sus espaldas, en la que nadie podía apoyar los pies. No, no iría por su ropa, ¿no era cierto que el mar tenía que convertirse en mar, para que la tierra pudiera ser tierra? ¿Cómo había dicho la niña? ¡Así! Trató de saltar. Empujó contra el muro para desprenderse de él, rebotó y volvió a tomar impulso. Justamente cuando se hubo convencido de que nunca lo lograría, una ráfaga de viento sopló desde el puente. El mar se desbordó sobre las vías y arrastró al muchacho, que saltó y jaló la costa.
—Me muero —gritó—, ¡me muero! ¿Quién quiere bailar
conmigo?
Nadie hizo caso de que uno de los carteles estaba mal pegado; nadie se dio cuenta cuando se soltó, cayó a las vías y fue destrozado por el tren que entraba en sentido inverso al anterior. Al cabo de media hora la estación quedó vacía y silenciosa otra vez. Enfrente y un poco hacia un lado había una mancha clara de arena entre las vías, como si el aire la hubiera traído desde el mar. El hombre de la escalera había desaparecido. No se veía a nadie.
La culpa de la desgracia la tenía el metro, que a esas horas pasaba tan de vez en cuando que parecía confundir el mediodía con la medianoche. Hacía perder la paciencia a los niños. Entonces la tarde descendió sobre la estación como una sombra ligera.
Gert Ledig fue un escritor alemán nacido el 4 de noviembre de 1921en Leipzig, hace ahora cien años.
Tras concluir su educación elemental, so formó como electricista mientras estudiaba artes escénicas, pero en 1939 se alistó voluntario en el ejército alemán, participando en varios frentes durante la Segunda Guerra Mundial, siendo ascendido a suboficial durante la campaña francesa y castigado por comportamiento indebido en el frente oriental, lo que le supuso ser enviado a Leningrado, donde fue herido. Al finalizar la guerra entró en el Partido Comunista de Alemania, pero su vida personal y laboral fue una verdadera odisea y sus intentos de crear una empresa propia fueron todo fracasos, finalmente trabajó dos años como traductor para el ejército norteamericano de ocupación y, al concluir ese periodo, se dedicó a la escritura. Su primera novela, El órgano de Stalin, tuvo una buena acogida por el público. Rechazó formar parte del Grupo Cuarenta y siete a causa de su inseguridad como escritor asegurando que no se merecía estar sentado al lado de escritores como Ilse Aichinger. Su segunda novela, Represalia, llamó la atención del poeta Günter Eich, quien decidió apoyarle. Pero la crudeza de su literatura no era del agrado de aquellas personas que se acomodaron en el olvido y la conciliación, por lo que Ledig decidió dejar la escritura y en 1963 se puso al frente de su despacho de ingeniería. Ledig fallecería el 1 de junio de 1999 en Landsberg am Lech, Alemania.
REPRESALIA
(Fragmento del inicio)
Gert Ledig
13.01, hora de Centroeuropa
Dejad que los niños se acerquen a mí.
Cuando explotó la primera bomba, la onda expansiva arrojó a los niños muertos contra el muro. Se habían asfixiado el día anterior en un sótano. Habían depositado sus cuerpos en el cementerio porque sus padres combatían en el frente y había que buscar primero a las madres. Solo hallaron a una, pero yacía aplastada bajo los escombros. Así era la represalia.
La bomba, al explotar, lanzó un zapatito por los aires. Pero eso carecía de importancia. Ya estaba destrozado. Cuando la tierra proyectada hacia arriba volvió a caer con un repiqueteo, las sirenas empezaron a aullar. Daba la impresión de que se había desatado un huracán. Cien mil personas notaron como latían sus corazones. La ciudad llevaba tres días ardiendo y desde entonces las sirenas aullaban siempre demasiado tarde. Parecía hecho adrede, porque entre la destrucción provocada por los bombardeos se necesitaba tiempo para vivir.
Así comenzó todo.
Al otro lado del muro del cementerio dos mujeres soltaron el cochecito y cruzaron corriendo la calle. Pensaban que el muro del cementerio era seguro, pero se equivocaban.
De repente, los motores atronaron el aire. Una lluvia de bengalas de magnesio se clavó, siseando, en el asfalto. Al instante siguiente estallaron. Las llamas crepitaban en lo que momentos antes era asfalto. La onda expansiva volcó el cochecito. La barra salió proyectada hacia el cielo y un bebé cayó rodando de una manta. La madre, situada junto al muro, no gritó. No le dio tiempo. Aquello no era un parque infantil.
Junto a la madre chillaba una mujer que ardía como una tea. La madre la miró sin saber qué hacer antes de ser ella misma pasto de las llamas, que empezaron por los pies y subieron por las pantorrillas hasta el vientre. Se dio cuenta justo antes de encogerse. Una bomba explotó a lo largo de la tapia del cementerio, y en ese instante ardió también la calle. Y el asfalto, y las piedras, y el aire.
Eso sucedió junto al cementerio.
En el interior era diferente. Dos días antes las bombas habían desenterrado los cuerpos. El día anterior los habían enterrado. Lo que fuera a suceder ese día aun estaba por ver. Hasta los soldados que se pudrían en sus tumbas lo ignoraban. Y ellos hubieran debido saberlo. Sobre sus cruces se leía: «No habéis caído en vano.»
A lo mejor hoy quedaban reducidos a cenizas...
Pavol Országh Hviezdoslav fue un poeta, dramaturgo y traductor eslovaco que murió el 8 de noviembre de 1921, por lo que se cumplen ahora cien años de ello.
Nacido como Pavel Országh en Vysny Kubín, Reino de Hungría, en el antiguo Imperio Austrohúngaro, se convirtió en un patriota nacionalista eslovaco y escribió sus poemas en su lengua natal hasta la década de 1860. De origen noble, estudió en Miskolc (Késmárk), Budapest y Preslov (Esperjes). En 1875 utilizó el seudónimo de Hviezdoslav, un nombre eslavo que significa “esclavo de las estrellas”. Desde 1871 participó en el Almanaque Napred, que marcó el comienzo de una nueva generación literaria en Eslovenia, lo que le causó algunos problemas a causa de sus poemas radicales, por lo que fue ignorado en la vida literaria del país sin poder publicar su obra hasta la década de 1880, debiéndose dedicar durante este tiempo a sus estudios de Derecho, aunque nunca abandonó la creación literaria. Ejerció como abogado entre 1875 y 1899 en Námesztó y después en Dolny Kubín. Entre 1918 y 1920 participó en la Asamblea Nacional Revolucionaria. En 1919 fue elegido líder de la Matica, el instituto cultural eslovaco.
Su obra literaria siempre estuvo relacionada con la poesía y sus pensamientos nacionalistas. Introdujo el verso silábico en la poesía eslovaca y se convirtió en el principal representante del realismo literario de su país. Su estilo se caracteriza por el uso extensivo de palabras y expresiones propias, lo que dificulta la traducción de sus obras a otros idiomas. Su obra, que podemos clasificar en poesía reflexiva, composiciones épicas, poesía bíblica y dramas, está constituida por doce volúmenes de poesía original y tres volúmenes de traducciones de autores clásicos.
Fiodor Dostoievski fue un escritor ruso nacido el 11 de noviembre de 1821 en Moscú, hace ahora doscientos años.
Como su padre era médico, Fiodor y su familia vivían cerca del hospital, en un barrio de las más marginales de la ciudad, lo que marcaría al futuro novelista, estimulando su compasión por los pobres y oprimidos de su país. A los diecisiete años perdió a su madre, a causa de enfermedad, y a su padre, asesinado, por lo que Dostoievski fue enviado a un internado en San Petersburgo. Tras graduarse en la universidad como ingeniero militar, recibió una comisión con el grado de teniente, permaneciendo en el ejército durante tres años. Como sus ingresos resultaban escasos y, además, era aficionado al juego, decidió perfeccionar sus habilidades de escritura con la esperanza de mejorar sus finanzas. En 1846 se publicó su primera novela, Pobres gentes, que fue muy bien recibida tanto por el público como por la crítica. Sin embargo, su segunda historia, El doble (1846), no fue demasiado bien. En 1849, Dostoievski fue condenado a ser ejecutado ante un pelotón de fusilamiento por actividades contra el gobierno zarista, pero la sentencia fue conmutada en el último minuto por un periodo de cuatro años en un campo de trabajos penitenciarios, una experiencia que cambiaría sus creencias políticas y religiosas, pues ahora experimentaba en sí mismo las crueldades que el hombre es capaz de infligir a sus semejantes. Como resultado, sus ideas se volvieron más conservadoras. Ya libre, volvió a caer en el vicio del juego y a ser acosado de nuevo por los acreedores, así que regresó, esta vez con furia, a la escritura como remedio a sus problemas, publicando. Como resultado fueron las sucesivas novelas editadas que lo alzaron otra vez a los puestos más altos de la literatura rusa: Humillados y ofendidos (1861), Recuerdos de la casa de los muertos (1861 – 62), Memorias del subsuelo (1864) y una de sus mejores obras, Crimen y castigo (1866). Dostoievski se había casado con la viuda María Isaev en 1857, pero ella murió siete años más tarde, lo que le hundió en una gran depresión. Pero, en 1867, volvió a casarse con una joven taquígrafa, Anna Grigorevna, veinticuatro años más joven que el autor y quien estabilizó la vida de Fiodor y con quien tendría tres hijos. Ese mismo año escribió El jugador como resultado de un profundo análisis sobre su propio problema. Dostoievski ya era famoso y novela que publicaba, novela que se vendía con éxito, así fueron apareciendo: El idiota (1868 – 69), El eterno marido (1870), Los demonios 1871 – 72), El adolescente (1875) y su gran obra: Los hermanos Karamazov (1879 – 1880). Su salud estaba ya bastante debilitada a causa de los ataques epilépticos, y el 9 de febrero de 1881, Dostoievski falleció en San Petersburgo.
En la obra de Fiodor Dostoievski nos enfrentamos a una profunda exploración de la naturaleza humana y de la experiencia religiosa, bajo una visión ambivalente que raya un pesimismo cínico cargada con los demonios de la debilidad humana. Sin embargo, sus novelas están estructuradas, tanto en sus caracterizaciones como en sus argumentos creando una textura poética sobre los valores que resultan verdaderos convincentemente. Para Dostoievski la vida y el arte tienen sentido, pero eso conlleva muchos peligros que necesariamente debemos llegar a comprender.
UN ÁRBOL DE NAVIDAD Y UNA BODA
Fiodor Dostoyevski
Hace un par de días asistí yo a una boda… Pero no… Antes he de contarles algo relativo a una fiesta de Navidad. Una boda es, ya de por sí, cosa hermosa, y aquella de marras me gustó mucho… Pero el otro acontecimiento me impresionó más todavía. Al asistir a aquella boda, hube de acordarme de la fiesta de Navidad. Pero voy a contarles lo que allí sucedió.
Hará unos cinco años, cierto día entre Navidad y Año Nuevo, recibí una invitación para un baile infantil que había de celebrarse en casa de una respetable familia amiga mía. El dueño de la casa era un personaje influyente que estaba muy bien relacionado; tenía un gran círculo de amistades, desempeñaba un gran papel en sociedad y solía urdir todos los enredos posibles; de suerte que podía suponerse, desde luego, que aquel baile de niños sólo era un pretexto para que las personas mayores, especialmente los señores papás, pudieran reunirse de un modo completamente inocente en mayor número que de costumbre y aprovechar aquella ocasión para hablar, como casualmente, de toda clase de acontecimientos y cosas notables. Pero como a mí las referidas cosas y acontecimientos no me interesaban lo más mínimo, y como entre los presentes apenas si tenía algún conocido, me pasé toda la velada entre la gente, sin que nadie me molestara, abandonado por completo a mí mismo.
Otro tanto hubo de sucederle a otro caballero, que, según me pareció, no se distinguía ni por su posición social, ni por su apellido, y, a semejanza mía, sólo por pura casualidad se encontraba en aquel baile infantil… Inmediatamente hubo de llamarme la atención. Su aspecto exterior impresionaba bien: era de gran estatura, delgado, sumamente serio e iba muy bien vestido. Se advertía de inmediato que no era amigo de distracciones ni de pláticas frívolas. Al instalarse en un rinconcito tranquilo, su semblante, cuyas negras cejas se fruncieron, asumió una expresión dura, casi sombría. Saltaba a la vista que, quitando al dueño de la casa, no conocía a ninguno de los presentes. Y tampoco era difícil adivinar que aquella fiestecita lo aburría hasta la náusea, aunque, a pesar de ello, mostró hasta el final el aspecto de un hombre feliz que pasa agradablemente el tiempo. Después supe que procedía de la provincia y sólo por una temporada había venido a Petersburgo, donde debía de fallarse al día siguiente un pleito, enrevesado, del que dependía todo su porvenir. Se le había presentado con una carta de recomendación a nuestro amigo el dueño de la casa, por lo que aquél cortésmente lo había invitado a la velada, pero, según parecía, no contaba lo más mínimo con que el dueño de la casa se tomase por él la más ligera molestia. Y como allí no se jugaba a las cartas y nadie le ofrecía un cigarro ni se dignaba dirigirle la palabra -probablemente conocían ya de lejos al pájaro por la pluma-, se vio obligado nuestro hombre, para dar algún entretenimiento a sus manos, a estar toda la noche mesándose las patillas. Tenía, verdaderamente, unas patillas muy hermosas; pero, así y todo, se las acariciaba demasiado, dando a entender que primero habían sido creadas aquellas patillas, y luego le habían añadido el hombre, con el solo objeto de que les prodigase sus caricias.
Además de aquel caballero que no se preocupaba lo más mínimo por aquella fiesta de los cinco chicos pequeñines y regordetes del anfitrión, hubo de chocarme también otro individuo. Pero éste mostraba un porte totalmente distinto: ¡era todo un personaje!
Se llamaba Yulián Mastakóvich. A la primera mirada se comprendía que era un huésped de honor y se hallaba, respecto al dueño de la casa, en la misma relación, aproximadamente, en que respecto a éste se encontraba el forastero desconocido. El dueño de la casa y su señora se desvivían por decirle palabras lisonjeras, le hacían lo que se dice la corte, lo presentaban a todos sus invitados, pero sin presentárselo a ninguno. Según pude observar, el dueño de la casa mostró en sus ojos el brillo de una lagrimita de emoción cuando Yulián Mastakóvich, elogiando la fiesta, le aseguró que rara vez había pasado un rato tan agradable. Yo, por lo general, suelo sentir un malestar extraño en presencia de hombres tan importantes; así que, luego de recrear suficientemente mis ojos en la contemplación de los niños, me retiré a un pequeño boudoir, en el que, por casualidad, no había nadie, y allí me instalé en el florido parterre de la dueña de la casa, que cogía casi todo el aposento.
Los niños eran todos increíblemente simpáticos e ingenuos y verdaderamente infantiles, y en modo alguno pretendían dárselas de mayores, pese a todas las exhortaciones de ayas y madres. Habían literalmente saqueado todo el árbol de Navidad hasta la última rama, y también tuvieron tiempo de romper la mitad de los juguetes, aun antes de haber puesto en claro para quién estaba destinado cada uno. Un chiquillo de aquellos, de negros ojos y rizos negros, hubo de llamarme la atención de un modo particular: estaba empeñado en dispararme un tiro, pues le había tocado una pistola de madera. Pero la que más llamaba la atención de los huéspedes era su hermanita. Tendría ésta unos once años, era delicada y pálida, con unos ojazos grandes y pensativos. Los demás niños debían de haberla ofendido por algún concepto, pues se vino al cuarto donde yo me encontraba, se sentó en un rincón y se puso a jugar con su muñeca. Los convidados se señalaban unos a otros con mucho respeto a un opulento comerciante, el padre de la niña, y no faltó quién en voz baja hiciese observar que ya tenía apartados para la dote de la pequeña sus buenos trescientos mil rublos en dinero contante y sonante. Yo, involuntariamente, dirigí la vista hacia el grupo que tan interesante conversación sostenía, y mi mirada fue a dar en Yulián Mastakóvich, que, con las manos cruzadas a la espalda y un poco ladeada la cabeza, parecía escuchar muy atentamente el insulso diálogo. Al mismo tiempo hube de admirar no poco la sabiduría del dueño de la casa, que había sabido acreditarla en la distribución de los regalos. A la muchacha que poseía ya trescientos mil rublos le había correspondido la muñeca más bonita y más cara. Y el valor de los demás regalos iba bajando gradualmente, según la categoría de los respectivos padres de los chicos. Al último niño, un chiquillo de unos diez años, delgadito, pelirrojo y con pecas, sólo le tocó un libro que contenía historias instructivas y trataba de la grandeza del mundo natural, de las lágrimas de la emoción y demás cosas por el estilo; un árido libraco, sin una estampa ni un adorno.
Era el hijo de una pobre viuda, que les daba clase a los niños del anfitrión, y a la que llamaban, por abreviar, el aya. Era el tal chico un niño tímido, pusilánime. Vestía una blusilla rusa de nanquín barato. Después de recoger su libro, anduvo largo rato huroneando en torno a los juguetes de los demás niños; se le notaban unas ganas terribles de jugar con ellos; pero no se atrevía; era claro que ya comprendía muy bien su posición social. Yo contemplaba complacido los juguetes de los niños. Me resultaba de un interés extraordinario la independencia con que se manifestaban en la vida. Me chocaba que aquel pobre chico de que hablé se sintiera tan atraído por los valiosos juguetes de los otros nenes, sobre todo por un teatrillo de marionetas en el que seguramente habría deseado desempeñar algún papel, hasta el extremo de decidirse a una lisonja. Se sonrió y trató de hacerse simpático a los demás: le dio su manzana a una nena mofletuda, que ya tenía todo un bolso de golosinas, y llegó hasta el punto de decidirse a llevar a uno de los chicos a cuestas, todo con tal de que no lo excluyesen del teatro. Pero en el mismo instante surgió un adulto, que en cierto modo hacía allí de inspector, y lo echó a empujones y codazos. El chico no se atrevió a llorar. En seguida apareció también el aya, su madre, y le dijo que no molestase a los demás. Entonces se vino el chico al cuarto donde estaba la nena. Ella lo recibió con cariño, y ambos se pusieron, con mucha aplicación, a vestir a la muñeca.
Yo llevaba ya sentado media horita en el parterre, y casi me había adormilado, arrullado inconscientemente por el parloteo infantil del chico pelirrojo y la futura belleza con dote de trescientos mil rublos, cuando de repente hizo irrupción en la estancia Yulián Mastakóvich. Aprovechó la ocasión de haberse suscitado una gran disputa entre los niños del salón para desaparecer de allí sin ser notado. Hacía unos minutos nada más lo había visto yo al lado del opulento comerciante, padre de la pequeña, en vivo coloquio, y, por alguna que otra palabra suelta que cogiera al vuelo, adiviné que estaba ensalzando las ventajas de un empleo con relación a otro. Ahora estaba pensativo, en pie, junto al parterre, sin verme a mí, y parecía meditar algo.
“Trescientos…, trescientos… -murmuraba-. Once…. doce…, trece…, dieciséis… ¡Cinco años! Supongamos al cuatro por ciento… Doce por cinco… Sesenta. Bueno; pongamos, en total, al cabo de cinco años… Cuatrocientos. Eso es… Pero él no se ha de contentar con el cuatro por ciento, el muy perro. Lo menos querrá un ocho y hasta un diez. ¡Bah! Pongamos… quinientos mil… ¡Hum! Medio millón de rublos. Esto es ya mejor… Bueno…; y luego, encima, los impuestos… ¡Hum!”
Su resolución era firme. Se escombró, y se disponía ya a salir de la habitación, cuando, de pronto, hubo de reparar en la pequeña. que estaba con su muñeca en un rincón, junto al niñito pobre, y se quedó parado. A mí no me vio, escondido, como estaba, detrás del denso follaje. Según me pareció, estaba muy excitado. Difícil sería, no obstante, precisar si su emoción era debida a la cuenta que acababa de echar o a alguna otra causa, pues se frotó sonriendo las manos, y parecía como si no pudiese estarse quieto. Su excitación fue creciendo hasta un extremo incomprensible al dirigir una segunda y resuelta mirada a la rica heredera. Quiso avanzar un paso, pero volvió a detenerse y miró con mucho cuidado en torno suyo. Luego se aproximó de puntillas, como consciente de una culpa, lentamente y sin hacer ruido, a la pequeña. Como ésta se hallaba detrás del chico, se inclinó el hombre y le dio un beso en su cabecita. La pequeña lanzó un grito, asustada, pues no había advertido hasta entonces su presencia.
-¿Qué haces aquí, hija mía? -le preguntó por lo bajo, miró en torno suyo y le dio luego una palmadita en las mejillas.
-Estamos jugando…
-¡Ah! ¿Con éste? -y Yulián Mastakóvich lanzó una mirada al pequeño-. Mira, niño, mejor estarías en la sala -le dijo.
El chico no replicó y se le quedó mirando fijo. Yulián Mastakóvich volvió a echar una rápida ojeada en torno suyo y de nuevo se inclinó hacia la pequeña.
-¿Qué es esto, niña? ¿Una muñeca? -le preguntó.
-Sí, una muñequita… -repuso la nena algo forzada y frunció levemente el ceño.
-Una muñeca… Pero ¿sabes tú, hija mía, de qué se hacen las muñecas?
-No… -respondió la niña en un murmullo y volvió a bajar la cabeza.
-Bueno, pues mira, las hacen de trapos viejos, corazón. Pero tú estarías mejor en la sala, con los demás niños -y Yulián Mastakóvich, al decir esto, dirigió una severa mirada al pequeño. Pero éste y la niña fruncieron la frente y se apretaron más el uno contra el otro. Por lo visto, no querían separarse.
-¿Y sabes tú también para qué te han regalado esta muñeca? -tornó a preguntar Yulián Mastakóvich, que cada vez ponía en su voz más mimo.
-No.
-Pues para que seas buena y cariñosa.
Al decir esto, tornó Yulián Mastakóvich a mirar hacia la puerta, y luego le preguntó a la niña con voz apenas perceptible, trémula de emoción e impaciencia:
-Pero ¿me querrás tú también a mí si les hago una visita a tus padres? Al hablar así, intentó Yulián Mastakóvich darle otro beso a la pequeña, pero al ver el niño que su amiguita estaba ya a punto de romper en llanto, se apretujó contra su cuerpecito, lleno de súbita congoja y, por pura compasión y cariño, rompió a llorar alto con ella. Yulián Mastakóvich se puso furioso.
-¡Largo de aquí! ¡Largo de aquí -le dijo con muy mal genio al chico-. ¡Vete a la sala! ¡Anda a reunirte con los demás niños!
-¡No, no, no! ¡No quiero que se vaya! ¿Por qué tiene que irse? ¡Usted es quien debe irse! -clamó la nena-. ¡Él se quedará aquí! ¡Déjele usted estar! -añadió casi llorando.
En aquel instante sonaron voces altas junto a la puerta y Yulián Mastakóvich irguió el busto imponente. Pero el niño se asustó todavía más que Yulián Mastakóvich; soltó a la amiguita y se escurrió, sin ser visto, a lo largo de las paredes, en el comedor. También al comedor se trasladó Yulián Mastakóvich, cual si nada hubiera pasado. Tenía el rostro como la grana y, como al pasar ante un espejo, se mirase en él, pareció asombrarse él mismo de su aspecto. Quizá lo contrariase haberse excitado tanto y hablado de manera tan destemplada. Por lo visto, sus cálculos lo habían absorbido y entusiasmado de tal modo que, a pesar de toda su dignidad y astucia, procedió como un verdadero chiquillo, y en seguida, sin pararse a reflexionar, empezaba a atacar su objetivo. Yo lo seguí al otro cuarto…, y en verdad que fue un raro espectáculo el que allí presencié. Pues vi nada menos que a Yulián Mastakóvich, el digno y respetable Yulián Mastakóvich, hostigar al pequeño, que cada vez retrocedía más ante él y, de puro asustado, no sabía ya dónde meterse.
-¡Vamos, largo de aquí! ¿Qué haces aquí, holgazán? ¡Anda, vete! Has venido aquí a robar fruta, ¿verdad? Habrás robado alguna, ¿eh? ¡Pues lárgate enseguidita, que ya verás, si no, cómo te arreglo yo a ti!
El muchacho, azorado, se resolvió, finalmente, a adoptar un medio desesperado de salvación: se metió debajo de la mesa. Pero al ver aquello se puso todavía más furioso su perseguidor. Lleno de ira, tiró del largo mantel de batista que cubría la mesa, con objeto de sacar de allí al chico. Pero éste se estuvo quietecito, muertecito de miedo, y no se movió. Debo hacer notar que Yulián Mastakóvich era algo corpulento. Era lo que se dice un tipo gordo, con los mofletes colorados, una ligera tripa, rechoncho y con las pantorrillas gordas…; en una palabra: un tipo forzudo, que todo lo tenía redondito como la nuez. Gotas de sudor le corrían ya por la frente; respiraba jadeando y casi con estertor. La sangre, de estar agachado, se le subía, roja y caliente, a la cabeza. Estaba rabioso, de puro grande que eran su enojo o, ¿quién sabe?, sus celos. Yo me eché a reír alto. Yulián Mastakóvich se volvió como un relámpago hacia mí y, no obstante su alta posición social, su influencia y sus años, se quedó enteramente confuso. En aquel instante entró por la puerta frontera el dueño de la casa. El chico se salió de debajo de la mesa y se sacudió el polvo de las rodillas y los codos. Yulián Mastakóvich recobró la serenidad, se llevó rápidamente el mantel, que aún tenía cogido de un pico, a la nariz, y se sonó.
El dueño de la casa nos miró a los tres sorprendido, pero, a fuer de hombre listo que toma la vida en serio, supo aprovechar la ocasión de poder hablar a solas con su huésped.
-¡Ah! Mire usted: éste es el muchacho en cuyo favor tuve la honra de interesarle… -empezó, señalando al pequeño.
-¡Ah! -replicó Yulián Mastakóvich, que seguía sin ponerse a la altura de la situación.
-Es el hijo del aya de mis hijos -continuó explicando el dueño de la casa, y en tono comprometedor-, una pobre mujer. Es viuda de un honorable funcionario. ¿No habría medio, Yulián Mastakóvich…?
-¡Ah! Lo había olvidado. ¡No, no! -lo interrumpió éste presuroso-. No me lo tome usted a mal, mi querido Filipp Aleksiéyevich; pero es de todo punto imposible. Me he informado bien; no hay, actualmente, ninguna vacante, y aun cuando la hubiese, siempre tendría éste por delante diez candidatos con mayor derecho… Lo siento mucho, créame; pero…
-¡Lástima! -dijo pensativo el dueño de la casa-. Es un chico muy juicioso y modesto…
-Pues a mí, por lo que he podido ver, me parece un tunante -observó Yulián Mastakóvich con forzada sonrisa-. ¡Anda! ¿Qué haces aquí? ¡Vete con tus compañeros! -le dijo al muchacho, encarándose con él.
Luego no pudo, por lo visto, resistir la tentación de lanzarme a mí también una mirada terrible. Pero yo, lejos de intimidarme, me reí claramente en su cara. Yulián Mastakóvich la volvió inmediatamente a otro lado y le preguntó de un modo muy perceptible al dueño de la casa quién era aquel joven tan raro. Ambos se pusieron a cuchichear y salieron del aposento. Yo pude ver aún, por el resquicio de la puerta, cómo Yulián Mastakóvich, que escuchaba con mucha atención al dueño de la casa, movía la cabeza admirado y receloso.
Después de haberme reído lo bastante, yo también me trasladé al salón. Allí estaba ahora el personaje influyente, rodeado de padres y madres de familia y de los dueños de la casa, y hablaba en tono muy animado con una señora que acababan de presentarle. La señora tenía cogida de la mano a la pequeña que Yulián Mastakóvich besara hacía diez minutos. Ponderaba el hombre a. la niña, poniéndola en el séptimo cielo: ensalzaba su hermosura, su gracia, su buena educación, y la madre lo oía casi con lágrimas en los ojos. Los labios del padre sonreían. El dueño de la casa participaba con visible complacencia en el júbilo general. Los demás invitados también daban muestras de grata emoción, e incluso habían interrumpido los juegos de los niños para que éstos no molestasen con su algarabía. Todo el aire estaba lleno de exaltación. Luego pude oír yo cómo la madre de la niña, profundamente conmovida, con rebuscadas frases de cortesía, rogaba a Yulián Mastakóvich que le hiciese el honor especial de visitar su casa, y pude oír también cómo Yulián Mastakóvich, sinceramente encantado, prometía corresponder sin falta a la amable invitación, y cómo los circunstantes, al dispersarse por todos lados, según lo pedía el uso social, se deshacían en conmovidos elogios, poniendo por las nubes al comerciante, su mujer y su nena, pero sobre todo a Yulián Mastakóvich.
-¿Es casado ese señor? -pregunté yo alto a un amigo mío, que estaba al lado de Yulián Mastakóvich.
Yulián Mastakóvich me lanzó una mirada colérica, que reflejaba exactamente sus sentimientos.
-No -me respondió mi amigo, visiblemente contrariado por mi intempestiva pregunta, que yo, con toda intención, le hiciera en voz alta.
***
Hace un par de días hube de pasar por delante de la iglesia de ***. La muchedumbre que se apiñaba en el balcón, y sus ricos atavíos, hubieron de llamarme la atención. La gente hablaba de una boda. Era un nublado día de otoño, y empezaba a helar. Yo entré en la iglesia, confundido entre el gentío, y miré a ver quién fuese el novio. Era un tío bajo y rechoncho, con tripa y muchas condecoraciones en el pecho. Andaba muy ocupado, de acá para allá, dando órdenes, y parecía muy excitado. Por último, se produjo en la puerta un gran revuelo; acababa de llegar la novia. Yo me abrí paso entre la multitud y pude ver una beldad maravillosa, para la que apenas despuntara aún la primera primavera. Pero estaba pálida y triste. Sus ojos miraban distraídos. Hasta me pareció que las lágrimas vertidas habían ribeteado aquellos ojos. La severa hermosura de sus facciones prestaba a toda su figura cierta dignidad y solemnidad altivas. Y, no obstante, a través de esa seriedad y dignidad y de esa melancolía, resplandecía el alma inocente, inmaculada, de la infancia, y se delataba en ella algo indeciblemente inexperto, inconsciente, infantil, que, según parecía, sin decir palabra, tácitamente, imploraba piedad.
Se decía entre la gente que la novia apenas si tendría dieciséis años. Yo miré con más atención al novio, y de pronto reconocí al propio Yulián Mastakóvich, al que hacía cinco años que no volviera a ver. Y miré también a la novia. ¡Santo Dios! Me abrí paso entre el gentío en dirección a la salida, con el deseo de verme cuanto antes lejos de allí. Entre la gente se decía que la novia era rica en dinero contante y sonante y que poseía medio millón de rublos, más una renta por valor de tanto y cuanto…
“¡Le salió bien la cuenta”, pensé yo, y me salí a la calle.
Lars Gyllensten fue un intelectual, profesor, poeta y novelista sueco nacido el 12 de noviembre de 1921 Estocolmo.
Estudió medicina en el Instituto Karolinska en 1953, donde más tarde trabajaría como profesor de histología. En 1966 sería elegido miembro de la Academia Sueca, la organización encargada de otorgar el Premio Nobel de Literatura, de cuyo comité, formaría parte desde 1977, siendo nombrado secretario permanente de la Academia. Sin embargo, en 1989, renunció a ser miembro activo al no permitirle la Academia protestar contra la llamada del ayatolá Khomeini a la muerte del escritor Salman Rushdie por el contenido de sus Versos satánicos. El tema recurrente de Gyllensten en sus trabajos es la naturaleza de la percepción de la verdad por parte del ser humano, que él considera subjetiva y relativa, por lo que concluye que es necesario enfrentarse a la vida con un escepticismo absoluto y basarse en experiencia y en el conocimiento. De todas las obras de Gyllensten destacan: Libro para niños (1952) y su secuela Senilia (1956), la novela histórica La muerte de Sócrates (1960); en relación con lo religioso y lo espiritual: Lotus en el Hades (1966), Diario espiritual (1968) o La cueva en el desierto (1973); una exploración ideológica de la realidad social encontramos en: Una mujer moderna (1949) o El testamento de Caín (1967). Gyllensten murió en Solna el 25 de mayo de 2006.
Alfonso X el Sabio fue un rey de Castilla, intelectual y escritor nacido el 23 de noviembre de 1221 en Toledo.
Alfonso era el mayor de catorce hermanos, por lo tanto, el heredero de un Reino de Castilla y León que su abuelo, Alfonso VIII, vencedor de la decisiva batalla de las Navas de Tolosa (1212), y posteriormente su padre, Fernando III, quien conquistó las importantes ciudades de Córdoba (1236), Jaén (1246) y Sevilla (1248), convirtieron en el más pujante de la Península Ibérica. El príncipe Alfonso pasó su infancia en Galicia a cargo de unos tutores, recibiendo una educación del más alto nivel y un severo entrenamiento militar. Hasta los treinta y un años estuvo bajo la sombra de su padre, sin embargo, no le faltaron ocasiones para demostrar su valía como militar (asedio de Sevilla) y como político (negociación el sometimiento a tributario al reino musulmán de Murcia). Casado con Violante de Aragón (1242), tuvo con ella cinco hijos (entre ellos el futuro rey Sancho IV de Castilla y cinco hijas), sin contar los ilegítimos entre las que se encuentra Beatriz, quien llegaría a ser reina de Portugal. Desde su coronación en 1252, Alfonso tuvo la ambición de convertirse en emperador de toda España (que en aquellos tiempos era un concepto geográfico, no político ni cultural, que se correspondía con la totalidad de la Península Ibérica), además de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que le correspondía por parte de su madre, Beatriz de Suabia, para lo que gastó enormes sumas del tesoro de la Corona que le supondría un desastre económico para el reino, pues no consiguió ninguna de las dos aspiraciones. A lo largo de su reinado fue acosado por diversas revueltas: el levantamiento musulmán de 1252, el levantamiento de la nobleza de 1254, la invasión marroquí en ayuda de Granada y Murcia de 1264. En todas estas salió victorioso, anexionando el reino de Murcia a Castilla y reduciendo el reino de Granada al reducto que más tarde conquistarían los Reyes Católicos. En 1275 llegó una nueva invasión desde el norte de África, donde su hijo mayor, Fernando, perdería la vida durante los combates, mientras su segundo hijo, Sancho, se convertía en héroe al derrotar a los invasores y en heredero a un trono conflictivo y comprometido por diversos pactos, lo que les llevaría, más tarde, a padre e hijo, a un enfrentamiento irreconciliable: Sancho se reveló contra Alfonso consiguiendo un enorme respaldo tanto dentro como fuera de Castilla. Alfonso X huyó a Sevilla, donde murió el 4 de abril de 1284.
Al contrario como monarca, como intelectual Alfonso tuvo grandes logros, pues gracias a su patrocinio, e incluso participación personal en algunas ocasiones, consiguiendo crear una gran cantidad de obras creativas en traducciones, códigos de leyes, obras de ficción, poesía, astronomía, educación, crónicas y juegos. Por ejemplo: un año antes de su coronación supervisó la publicación de Calial y Dimna, que consistía en una traducción de cuentos árabes. Las tablas astronómicas alfonsinas fueron publicadas durante la primera década de su reinado. Su compilación de derecho romano, Espéculo, apareció en 1260. Alfonso X participó directamente en las Cántigas de Santa María (1279), que aparecieron primero en gallego, la lengua propia de la poesía lírica de aquellos tiempos, es una compleja obra que le llevó veinticinco años en su composición y donde se fusionan la poesía, la música y la danza. Aunque la obra más monumental fue su código de derecho, Las Siete Partidas, basado en el derecho romano y que iba más allá de las concepciones feudales de la monarquía al representar al monarca como el agente no solo de Dios sino también de sus súbditos. Tras su muerte, este código sería proclamado ley de toda Castilla y León y sigue influyendo en la jurisprudencia actual. Así mismo, fue responsable de la primera historia de España, que fue concluida por su hijo Sancho, en la Crónica general, y de una historia más general que comenzaba con la Creación. Y en sus libros sobre juegos destacan sus estudios sobre el ajedrez.
Alfonso X promocionó el castellano como lengua cultural y de estado gracias a todas las publicaciones en prosa que él dirigió, llevadas a cabo por su grupo de traductores con la misión de sintetizar el conocimiento procedente de diversas fuentes: clásica, hebrea, cristiana e islámica, además de su decisión de emitir sus decretos reales en castellano en lugar del latín habitual de la Europa medieval. Y aunque su faceta política y militar estuvo ensombrecida a causa de su irregularidad entre logros y fracasos, la cultural fue todo un triunfo que le proporcionaría el sobrenombre de “Sabio”.
Cantiga nº 10.
Esta é de loor de Santa María, com’ é fremosa e bôa e á gran poder
Alfonso X El Sabio
Rosa das rosas e Fror das frores,
Dona das donas, Sennor das sennores.
Rosa de beldad’ e de parecer
e Fror d’alegria e de prazer,
Dona en mui piadosa seer,
Sennor en toller coitas e doores.
Rosa das rosas e Fror das frores,
Dona das donas, Sennor das sennores.
A tal Sennor dev’ ome muit’ amar,
que de todo mal o pode guardar;
e pode-ll’ os peccados perdôar,
que faz no mundo per maos sabores.
Rosa das rosas e Fror das frores,
Dona das donas, Sennor das sennores.
Devemo-la muit’ amar e servir,
ca punna de nos guardar de falir;
des i dos erros nos faz repentir,
que nos fazemos come pecadores.
Rosa de las rosas, flor de las flores,
dueña de las dueñas, señora de las señoras.
Rosa de beldad y de belleza,
y flor de alegría y de placer,
dueña, en muy piadosa ser;
Señora en quitar cuitas y dolores.
Rosa de las rosas, flor de las flores,
dueña de las dueñas, señora de las señoras.
Tal señora debe el hombre amar,
porque de todo mal puede guardarlo,
y puede perdonarle los pecados
que hace en el mundo por apetitos malos.
Rosa de las rosas, flor de las flores,
dueña de las dueñas, señora de las señoras.
Debemos amarla mucho y servirla,
porque pugna por guardarnos
de errar y de los yerros que, como pecadores,
cometemos hace que nos arrepintamos.
Kim Soo-Young fue un poeta y traductor coreano nacido el 27 de noviembre de 1921 en Seúl.
Después de graduarse en la escuela secundaria comercial de Sunrin, Kim partió hacia Japón para estudiar en la Universidad de Comercio de Tokio. Regresó a Corea en 1943 para evitar el reclutamiento de estudiantes como soldado del ejército de japonés. Un año más tarde, se trasladó a Jilin, Manchuria, con su familia y enseñó en la escuela secundaria de aquella localidad. Fue durante ese periodo cuando comenzó a interesarse por el teatro. Tras la independencia de Corea en 1945, Kim regresó a Seúl para trabajar como intérprete y finalmente se trasladó al Departamento de Inglés de la Universidad de Yonhui en su último año, aunque finalmente rechazó este puesto. Fue reclutado por el ejército de Corea del Norte y fue hecho prisionero durante la guerra, siendo liberado en la isla de Geojedo en 1952, donde trabajó como intérprete para el 8º Ejército de los Estados Unidos. Posteriormente sería profesor de inglés en Sunrin Commercial High School y colaboraría con diferentes revistas literarias. En 1954 abandonó su trabajó para dedicarse a la escritura, la traducción y la crítica literaria. Kim se empeñó en redirigir la poesía coreana lejos del tradicionalismo y el lirismo de la década de 1950 al confrontar las preocupaciones sociales mediante el uso del lenguaje de una manera nueva. Entre las innovaciones se encuentran el uso del surrealismo, la abstracción, la prosa, le jerga y la blasfemia en los poemas de Kim. Los primeros poemas de Kim eran de estilo modernista, aunque más tarde cambió de dirección y utilizó el lenguaje cotidiano para abordar los problemas sociales. Kim falleció el 16 de junio de 1968.
HIERBA
Kim Soo-Young
La hierba está plana.
Ondeando al viento del Este
que trae la lluvia en su estela,
la hierba para establecer planos
y al final se echó a llorar.
A medida que creció el día más nublado,
se echó a llorar aún más
y todo fue completamente nuevo.
La hierba está plana.
Queda plana más rápido que el viento.
Llora más rápido que el viento.
Se eleva más rápido que el viento.
El día está nublado, la hierba está plana.
Se encuentra bajo los tobillos
como los pies.
A pesar de que quede plana,
a poco que tarde el viento
se eleva más rápidamente que el viento
y aunque llora más rápido que el viento,
se ríe más rápido que el viento.
El día está nublado,
las raíces de la hierba plana
están mintiendo.
France Balantič fue un poeta esloveno nacido el 29 de noviembre de 1921en Kamnik, Eslovenia.
Hijo de una familia de clase trabajadora y estudió lingüística eslava en la Universidad de Ljubijana, donde simpatizó con el socialismo cristiano y el sindicalismo, sin embargo, en 1941 se apartó del activismo político convencido de que la solución de la humanidad estaba en la fe religiosa. En los primeros meses de la invasión italiana de Yugoslavia, se unió al Frente de Liberación del Pueblo Esloveno, que no tardaría en abandonar al descubrir que esta organización tenía tendencias procomunistas. Al poco tiempo fue detenido por las autoridades fascistas, aunque el obispo de la diócesis de Ljubijna intercedió por él y fue liberado, enrolándose en la milicia anticomunista. Tras el armisticio formó parte de la Guardia Nacional eslovena, colaboradora de los nazis, con la que luchó contra los partisanos eslovenos. Destinado en el pueblo de Grahovo, Balantic murió en un ataque partisano a su destacamento, el 24 de noviembre de 1943, a la edad de 21 años. En su corta obra, se descubre que Balantic fue un poema intimista que escribió poemas místicos y apasionados mediante formas clásicas, especialmente los sonetos.
Trescientos años de la muerte de Abraham Alewijn, cuatrocientos de la muerte de Antoine de Montchrestien, cien del nacimiento de Jaime Sáenz, cien del nacimiento de Tadeusz Rózewicz, cien del nacimiento de Julio Aumente y doscientos años del nacimiento de Karel Havlicek Borovsky. Estos son los centenarios literarios para este mes de octubre de 2021.
Abraham Alewijn, poeta y dramaturgo holandés fallecido el 4 de octubre de 1721, hace ahora trescientos años.
Fallecido en Batavia, situada en la actual Yakarta de Indonesia, capital de las Indias Orientales Holandesas, a la edad de 56 años, había nacido en Amsterdam, la capital de los Países Bajos, el 16 de octubre de 1664.
Estudió Derecho en las universidades de Leiden y Utrecht, doctorándose en 1685. En 1704 se casó con Sophia Beukers, domiciliándose durante un tiempo en la localidad rural de Graveland, aunque tres años más tarde marcharían a las Indias Orientales Holandesas, concretamente a Batavia, donde comenzó como comerciante, fue nombrado concejal y posteriormente trabajaría de abogado.
No sería hasta 1990, siendo bastante apreciado como poeta, sin embargo donde alcanzaría mayor fama sería con sus comedias, escritas en un estilo coloquial, directo y repleto de expresiones que rayaban lo grosero. Tampoco es desdeñable sus trabajos musicales como compositor.
Antoine de Montchrestien, soldado, dramaturgo y economista francés, fallecido el 7 de octubre de 1621, se cumplen en este mes cuatrocientos años.
Nacido en la localidad francesa de Falaise en 1575, falleció en la comuna francesa de Les Tourailles a la edad de 46 años. Hijo de un boticario, sus padres murieron cuando él era todavía un niño, quedando bajo la protección del barón de Tournebu y de Essarts como ayuda de cámara de sus hijos. En 1618 se casó con una hija de su protector, Suzanne, tras conseguir el cargo de gobernador de Châtillon-sur-Loire y el título barón. Implicado en varios duelos, tuvo que huir a Inglaterra al matar a uno de sus adversarios, aunque no tardaría en regresar gracias a la influencia del rey de Escocia, Inglaterra e Irlanda Jaime I. Tras el levantamiento de los hugonotes, Mnotchrestien se vio obligado a luchar contra su último protector, el príncipe de Condé, siendo asesinado en una posada de Les Tourailles cuando se dirigía a Normandía con la intención de sublevar más tropas. Su cuerpo fue torturado en la rueda y quemado por “lesa majestad”.
En 1595 publicaría su primera tragedia, Sophonisbe, basada en la vida de una aristócrata cartaginesa durante la Segunda Guerra Púnica.Escribía sus tragedias a la forma clásica: en cinco actos, en verso y con coro, en las que toda la acción, sobre todo los actos violentos e impresionantes, ocurría fuera del escenario, siendo informados de ello por medio de un mensajero. Sin embargo, su estilo detallista, sencillo y claro, se alejaba de las tradicionales grandilocuencias, la pedantería y la sintaxis complicada, aunque mantenía el gusto por las escenas de lamentos.
En 1915 publicó su Tratado de la Economía Política, basado en los trabajos del intelectual francés Jean Bodin, el cual supuso una nueva forma de plantear las relaciones entre la política y el resto de las actividades sociales, incluida la económica.
Jaime Sáenz, literato boliviano nacido el 8 de octubre de 1921, se cumplen ahora cien años.
Nació en La Paza, capital de Bolivia, donde también falleció el 16 de agosto de 1986, a la edad de 65 años. Hijo de un teniente coronel del ejército boliviano, tuvo una educación humanística y artística. Siendo todavía joven, viajó a Alemania, donde se introdujo en la obras de Hegel, Heidegger y Schopenhauer, al mismo tiempo que se familiarizaba con la música de Wagner, Bruckner y Strauss, sin olvidar las obras de literatos como: Thomas Mann, William Blake o Franz Kafka. Recibiendo una fuerte influencia del nazismo alemán y, sobre todo, de su líder, Adolf Hitler.
A su regreso a Bolivia en 1939, trabajó en varios ministerios y en la Embajada de los Estados Unidos. En 1943 contrajo matrimonio con su esposa Erika y cuatro años más tarde nacería su hija Jourtaine, pero ambas lo abandonaron, marchándose a Alemania, a causa de su alcoholismo, problema que le acompañó hasta la muerte.
En su faceta artística, Sáenz fue un hombre muy creativo y heterogéneo, tocando diversos géneros y artes, como la poesía, la novela, el periodismo, el ensayo, el teatro y la ilustración.En 1970 obtuvo la cátedra de Literatura Boliviana en la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz. También fueron famosos sus Talleres Krupp, un espacio de intercambio cultural que se desarrollaron durante muchos años.
Visitante profundo (I)
Jaime Sáenz
Este visitante profundo habita en el vello y en las trompetas, decora una
penumbra.
Vaga por los acordes y los perfiles diversos aquí, en la ventana y allá, en el monte de la suprema finura,
este viajero me contempla, inexplicable,
se esconde en el olor claro y denso de las luminarias
y en aquellos tejidos que dibujó el olvido
—su mirada de piedra lisa y lavada
no suele posarse en el don de la vida,
sus ojos y aires y su bastón profundo cantan vapores nocturnos a las esferas grises
y mueven desde abajo y desde lo alto los flujos y los contornos de una broza de los sueños
que nuestro paso aplasta rítmicamente.
Una llamarada se cierne en las pláticas y ensombrece la borra de vino,
y anuncia la llegada de un muerto a los quehaceres matinales
—miedoso de la luz, el muerto de orejas de oro y cacao
tiene el tórax grabado en la memoria,
lágrimas tan hermosas como las arañas
y las manos dispuestas en su sitio,
entre la quietud de los salmos.
Tadeusz Rózewicz, poeta, dramaturgo y escritor polaco, nacido el 9 de octubre de 1921, hace en el presente cien años.
Nacido en Radomsko, Polonia, falleció el 24 de abril de 2014 en Wroclaw.
Rózewicz utilizó sus experiencias como soldado del Ejército Polaco durante la Segunda Guerra Mundial para dos de sus primeros volúmenes de poemas: Rostros de ansiedad (1947) y El guante rojo (1948), obras que destacan por su falta de recursos poéticos tradicionales como la métrica, la estrofa y la rima, las cuales irían apareciendo en sus posteriores trabajos.
En la década de 1960 comenzó a escribir obras de teatro. Así mismo escribió novelas, cuentos y ensayos.
En 2007 recibió el Premio Europeo de Literatura.
Rózewicz aborda en sus trabajos la soledad, el alejamiento y la situación existencial del ser humano, evolucionando gradualmente hacia valores cuyas implicaciones van más allá de lo contemporáneo a lo universal. En su simplicidad, la poesía es diferente a los dramas, que están llenos de un sentido de lo absurdo.
Julio Aumente, poeta español nacido el 29 de octubre de 1921, hace ahora cien años.
Nacido y fallecido, el 29 de julio de 2006, en Córdoba, Julio Aumente Martínez-Rücker fue el poeta más independiente del Grupo Cántico y tampoco estaba demasiado interesado en publicar sus creaciones, tanto en la poesía como en la pintura.
En 1955 aparece su primer poemario, El aire que no vuelve, donde habla de su ciudad y sus templos. Tres años más tarde editaría Los silencios, con claras influencias de Aleixandre y Cernuda, Ya tendremos que esperar hasta 1982 para ver publicado otro de sus libros, Por la pendiente oscura, aunque su composición está fechada entre 1947 a 1965 y que daría el pistoletazo de salida para la edición de su obra poética.
Al filo de las noches
Julio Aumente
Un cuerpo que se entrega no es difícil hallarlo.
Eso eras tú, un hermoso cuerpo divino y vivo.
Una breve cintura, un racimo dorado
en tus ojos brillando entre los ríos de Agosto.
Pero es fácil que un cuerpo fulja como una gema
si como amor se mira, con verdadero amor.
Amor y no esa débil pasión que muere a un tiempo
con el último goce de los cuerpos vencidos.
Para mí la palabra, para ti la caricia;
para mí la sonrisa y el arco de tus cejas,
para mí el fruncimiento de tu labio rosado,
superior, tibio, altivo, carnal, condescendiente.
Pero el amor no muere porque nunca ha nacido
en ti, que languideces al tocar de los dedos.
Tú buscas el secreto, la dulzura, el peligro
del momento robado al filo de las noches.
La amistad para ti, o el amor, eran sólo
nombres a que invocar en las horas perdidas.
Karel Havlicek Borovsky, periodista, poeta y ensayista checo, nacido el 31 de octubre de 1821, se cumplen ahora doscientos años.
Nacido en Borová, Bohemia, en la actual República Checa, en aquel momento perteneciente al Imperio Austrohúngaro, falleció el 29 de julio de 1856, con tan solo 31 años, en la ciudad de Praga.
Este autor checo y periodista político fue un maestro estilista de prosa y epigramista quien reaccionó contra el romanticismo y a través de sus escritos dio a la lengua checa un carácter más moderno.
Escribió numerosos artículos defendiendo la reforma constitucional y los derechos nacionales, por lo que fue arrestado en 1851, juzgado y desterrado a Brixen hasta 1855, exilio que utilizó para escribir sus brillantes poemas satíricos que solo pudieron ser publicados póstumamente.