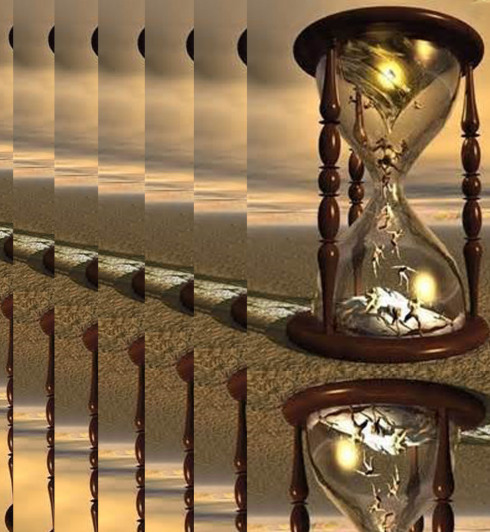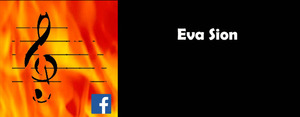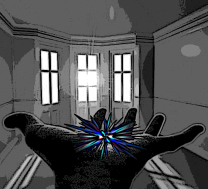Clarice
Lispector, escritora brasileña nacida el 10 de diciembre de 1920 en Chechelnyk, Ucrania (en
tiempos del Imperio Ruso), y fallecida en Río de Janeiro, Brasil, el 9 de diciembre de 1977.
Lispector emigró a Brasil desde Ucrania, cuando contaba
tan solo cinco años de edad, con sus padres y sus dos hermanas mayores, huyendo de los progromos contra los judíos. Cuatro años más tarde moriría su madre a causa de la sífilis que le contagiaron
unos soldados rusos que la habían violado. En Brasil, Lispector estudiaría Derecho, pero se dedicó al periodismo y, sobre todo, a la escritura, donde alcanzó fama internacional y cuyas obras, con una
visión muy personal y existencialista del dilema humano, están escritas en un estilo caracterizado por un vocabulario simple y una estructura oracional elíptica.
Su primera novela, Perto do coraçâo selvagem
(1944), obtuvo numerosos elogios de la crítica por su visión de la adolescencia. En sus obras posteriores, como A maçâ no escuro (1961), A paixâo segundo GH (1964), Água
viva (1973), A hora da estrella (1977) y Un sopro de vida: pulsaçôes (1978), sus personajes, alienados y en busca del sentido de sus vidas, van ganando conciencia de sí mismos
y aceptan su lugar en un universo arbitrario, pero eterno. Sin embargo, su mejor prosa se encuentra en sus cuentos. Colecciones como Laços de familia (1960) y A legiâo estrangeira
(1964) se centran en momentos personales de revelación de la vida cotidiana de los protagonistas y la falta de comunicación significativa entre los individuos en un entorno urbano
contemporáneo.
Seguidamente les adjuntamos un relato de Clarice Lispector
titulado: “La mujer más pequeña del mundo”, con traducción de Elena Losada:
En las profundidades del África Ecuatorial, el explorador francés Marcel Petre, cazador y hombre de mundo, se encontró con una
tribu de pigmeos de una pequeñez sorprendente. Más sorprendido, pues, quedó al ser informado de que un pueblo de tamaño aún menor existía más allá de florestas y distancias. Entonces, él se adentró
aún más.
En el Congo Central descubrió, realmente, a los pigmeos más pequeños del mundo. Y —como una caja dentro de otra caja, dentro de
otra caja— entre los pigmeos más pequeños del mundo estaba el más pequeño de ellos, obedeciendo, tal vez, a una necesidad que a veces tiene la naturaleza de excederse a sí
misma.
Entre mosquitos y árboles tibios de humedad, entre las hojas ricas de un verde más perezoso, Marcel Petre se topó con una mujer de
cuarenta y cinco centímetros, madura, negra, callada. «Oscura como un mono», informaría él a la prensa, y que vivía en la copa de un árbol con su pequeño concubino. Entre los tibios humores
silvestres, que temprano redondean los frutos y les dan una casi intolerable dulzura al paladar, ella estaba embarazada.
Allí en pie estaba, pues, la mujer más pequeña del mundo. Por un instante, en el zumbido del calor, fue como si el francés
hubiese, inesperadamente, llegado a la conclusión última. Con certeza, solo por no ser loco, es que su alma no desvarió ni perdió los límites. Sintiendo la necesidad inmediata de orden y de dar
nombre a lo que existe, la apellidó Pequeña Flor. Y para conseguir clasificarla entre las realidades reconocibles, pasó enseguida a recoger datos relacionados con ella.
Su raza está, poco a poco, siendo exterminada. Pocos ejemplares humanos restan de esa especie que, si no fuera por el disimulado
peligro de África, sería un pueblo muy numeroso. A más de la enfermedad, el infectado hálito de aguas, la comida deficiente y las fieras que rondan, el gran riesgo para los escasos likoualas está en
los salvajes bantúes, amenaza que los rodea en silencioso aire como en madrugada de batalla. Los bantúes los cazan con redes, como lo hacen con los monos. Y los comen. Así, tal como se oye: los cazan
con redes y los comen. La pequeña raza de gente, siempre retrocediendo y retrocediendo, terminó acuartelándose en el corazón del África, donde el afortunado explorador la descubriría. Por defensa
estratégica, habitan en los árboles más altos. De allí descienden las mujeres para cocinar maíz, moler mandioca y cosechar verduras; los hombres, para cazar. Cuando un hijo nace, se le da libertad
casi inmediatamente. Es verdad que, muchas veces, la criatura no aprovechará por mucho tiempo de esa libertad entre fieras. Pero también es verdad que, por lo menos, no lamentará que, para tan corta
vida, largo haya sido el trabajo. Incluso el lenguaje que la criatura aprende es breve y simple, apenas esencial. Los likoualas usan pocos nombres, llaman a las cosas por gestos y sonidos animales.
Como avance espiritual, tienen un tambor. Mientras bailan al son del tambor, mantienen una pequeña hacha de guardia contra los bantúes, que aparecerán no se sabe de
dónde.
Fue así, pues, que el explorador descubrió, toda en pie y a sus pies, la cosa humana más pequeña que existe. Su corazón latió,
porque esmeralda ninguna es tan rara. Ni las enseñanzas de los sabios de la India son tan raras. Ni el hombre más rico del mundo puso ya sus ojos sobre tan extraña gracia. Allí estaba una mujer que
la golosina del más fino sueño jamás pudiera imaginar. Fue entonces que el explorador, tímidamente, y con una delicadeza de sentimientos de la que su esposa jamás lo juzgaría capaz,
dijo:
—Tú eres Pequeña Flor.
En ese instante, Pequeña Flor se rascó donde una persona no se rasca. El explorador —como si estuviese recibiendo el más alto
premio de castidad al que un hombre, siempre tan idealista, osara aspirar—, tan vivido, desvió los ojos.
La fotografía de Pequeña Flor fue publicada en el suplemento a colores de los diarios del domingo, donde cupo en tamaño natural.
Envuelta en un paño, con la barriga en estado adelantada, la nariz chata, la cara negra, los ojos hondos, los pies planos. Parecía un perro.
En ese domingo, en un departamento, una mujer, al mirar en el diario abierto el retrato de Pequeña Flor, no quiso mirarlo una
segunda vez «porque me da aflicción».
En otro departamento, una señora sintió tan perversa ternura por la pequeñez de la mujer africana que —siendo mucho mejor prevenir
que remediar— jamás se debería dejar a Pequeña Flor a solas con la ternura de aquella señora. ¡Quién sabe a qué oscuridad de amor puede llegar el cariño! La señora pasó el día perturbada, se diría
que poseída por la nostalgia. A propósito, era primavera, una bondad peligrosa rondaba en el aire.
En otra casa, una niña de cinco años, viendo el retrato y escuchando los comentarios, quedó espantada. En aquella casa de adultos,
esa niña había sido hasta ahora el más pequeño de los seres humanos. Y si eso era fuente de las mejores caricias, era también fuente de este primer miedo al amor tirano. La existencia de Pequeña Flor
llevó a la niña a sentir —con una vaguedad que solo años y años después, por motivos bien distintos, habría de concretarse en pensamiento—, en una primera sabiduría, que «la desgracia no tiene
límites».
En otra casa, en la consagración de la primavera, una joven novia tuvo un éxtasis de piedad:
—¡Mamá, mira el retratito de ella, pobrecita!, ¡mira como ella es tristecita!
—Pero —dijo la madre, dura, derrotada y orgullosa—, pero es tristeza de bicho, no es tristeza
humana.
—¡Oh, mamá! —dijo la joven desanimada.
En otra casa, un niño muy despierto tuvo una idea inteligente:
—Mamá, ¿y si yo colocara esa mujercita africana en la cama de Pablito mientras él está durmiendo? Cuando despierte, qué susto,
¿eh? ¡Qué griterío, viéndola sentada en su cama! Y nosotros, entonces, podríamos jugar tanto con ella, haríamos de ella nuestro juguete, ¿sí?
La madre de este niño estaba en ese instante enrollando sus cabellos frente al espejo del baño y recordó lo que una cocinera le
contara de su tiempo de orfanato. Al no tener una muñeca con qué jugar, y ya la maternidad pulsando terrible en el corazón de las huérfanas, las niñas más despiertas habían escondido de la monja la
muerte de una de las chicas. Guardaron el cadáver en un armario hasta que salió la monja, y jugaron con la niña muerta, le dieron baños y comiditas, le impusieron un castigo solamente para después
poder besarla, consolándola. De eso se acordó la madre en el baño y dejó caer las manos, llenas de horquillas. Y consideró la cruel necesidad de amar. Consideró la malignidad de nuestro deseo de ser
felices. Consideró la ferocidad con que queremos jugar. Y el número de veces en que habremos de matar por amor. Entonces, miró al hijo sagaz como si mirase a un peligroso desconocido. Y sintió horror
de su propia alma que, más que su cuerpo, había engendrado a aquel ser apto para la vida y para la felicidad. Así fue que miró ella, con mucha atención y un orgullo incómodo, a aquel niño que ya
estaba sin los dos dientes de adelante: la evolución, la evolución haciéndose diente que cae para que nazca otro, el que muerda mejor. «Voy a comprar una ropa nueva para él», resolvió, mirándolo,
absorta. Obstinadamente adornaba al hijo desdentado con ropas finas, obstinadamente lo quería bien limpio, como si la limpieza diera énfasis a una superficialidad tranquilizadora, obstinadamente
perfeccionando el lado cortés de la belleza. Obstinadamente apartándose y apartándolo de algo que debía ser «oscuro como un mono». Entonces, mirando al espejo del baño, la madre sonrió
intencionadamente fina y pulida, colocando entre aquel su rostro de líneas abstractas y la cruda cara de Pequeña Flor, la distancia insuperable de milenios. Pero, con años de práctica, sabía que este
sería un domingo en el que tendría que disfrazar de sí misma la ansiedad, el sueño y los milenios perdidos.
En otra casa, junto a una pared, se dieron al trabajo alborotado de calcular, con cinta métrica, los cuarenta y cinco centímetros
de Pequeña Flor. Y fue allí mismo donde, deleitados, se espantaron: ella era aún más pequeña de lo que el más agudo en imaginación la inventaría. En el corazón de cada uno de los miembros de la
familia nació, nostálgico, el deseo de tener para sí aquella cosa menuda e indomable, aquella cosa salvada de ser comida, aquella fuente permanente de caridad. El alma ávida de la familia quería
consagrarse. Y, entonces, ¿quién ya no deseó poseer un ser humano solo para sí? Lo que es verdad no siempre sería cómodo, hay horas en que no se quiere tener
sentimientos:
—Apuesto a que si ella viviera aquí, terminaba en pelea —dijo el padre sentado en la poltrona, virando definitivamente la página
del diario—. En esta casa todo termina en pelea.
—Tú, José, siempre pesimista —dijo la madre.
—¿Ya has pensado, mamá, de qué tamaño será el bebé de ella? —dijo ardiente la hija mayor, de trece
años.
El padre se movió detrás del diario.
—Debe ser el bebé negro más pequeño del mundo —contestó la madre, derritiéndose de gusto—. ¡Imaginadla a ella sirviendo a la mesa
aquí en casa! ¡Y con la barriguita grande!
—¡Basta de esas conversaciones! —dijo confusamente el padre.
—Tú has de concordar —dijo la madre inesperadamente ofendida— que se trata de una cosa rara. Tú eres el
insensible.
¿Y la propia cosa rara?
Mientras tanto, en África, la propia cosa rara tenía en el corazón —quién sabe si también negro, pues en una naturaleza que se
equivocó una vez ya no se puede confiar más—, algo más raro todavía, algo como el secreto del propio secreto: un hijo mínimo. Metódicamente, el explorador examinó, con la mirada, la barriguita madura
del más pequeño ser humano. Fue en ese instante que el explorador, por primera vez desde que la conoció, en lugar de sentir curiosidad o exaltación o victoria o espíritu científico, sintió
malestar.
Es que la mujer más pequeña del mundo estaba riendo.
Estaba riéndose, cálida, cálida. Pequeña Flor estaba gozando de la vida. La propia cosa rara estaba teniendo la inefable sensación
de no haber sido comida todavía. No haber sido comida era algo que, en otras horas, le daba a ella el ágil impulso de saltar de rama en rama.
Pero, en este momento de tranquilidad, entre las espesas hojas del Congo Central, ella no estaba aplicando ese impulso a una
acción —y el impulso se había concentrado todo en la propia pequeñez de la propia cosa rara—. Y entonces ella se reía. Era una risa de quien no habla pero ríe. El explorador incómodo no consiguió
clasificar esa risa, y ella continuó disfrutando de su propia risa apacible, ella que no estaba siendo devorada. No ser devorado es el sentimiento más perfecto. No ser devorado es el objetivo secreto
de toda una vida. En tanto ella no estaba siendo comida, su risa bestial era tan delicada como es delicada la alegría. El explorador estaba perturbado.
En segundo lugar, si la propia cosa rara estaba riendo era porque, dentro de su pequeñez, una gran oscuridad se había puesto en
movimiento.
Es que la propia cosa rara sentía el pecho tibio de aquello que se puede llamar Amor. Ella amaba a aquel explorador amarillo. Si
supiera hablar y le dijese que lo amaba, él se inflaría de vanidad. Vanidad que disminuiría cuando ella añadiera que también amaba mucho el anillo del explorador y que amaba mucho la bota del
explorador. Y cuando este se sintiera desinflado, Pequeña Flor no entendería por qué. Pues, ni de lejos, su amor por el explorador —puédese incluso decir su «profundo amor», porque, no teniendo otros
recursos, ella estaba reducida a la profundidad—, habría de quedarse desvalorizado por el hecho de que ella también amaba su bota. Hay un viejo equívoco sobre la palabra amor y, si muchos hijos nacen
de ese equívoco, muchos otros perdieron la única posibilidad de nacer solamente por causa de una susceptibilidad que exige que sea de mí, ¡de mí!, que el otro guste. Pero en la humedad de la floresta
no existen esos refinamientos crueles y amor es no ser comido, amor es hallar bonita una bota, amor es gustar del color raro de un hombre que no es negro, amor es reír del amor a un anillo que
brilla. Pequeña Flor guiñaba sus ojos de amor y rio, cálida, pequeña, grávida, cálida.
El explorador intentó sonreírle en retribución, sin saber exactamente a qué abismo su sonrisa contestaba, y entonces se perturbó
como solamente un hombre de tamaño grande se perturba. Disfrazó, acomodando mejor su sombrero de explorador, y enrojeció púdico. Se tornó de un color lindo, el suyo, de un rosa-verdoso, como el de un
limón de madrugada. Él debía de ser agrio.
Fue, probablemente, al acomodar el casco simbólico cuando el explorador se llamó al orden, recuperó con severidad la disciplina de
trabajo y recomenzó a hacer anotaciones. Había aprendido a entender algunas de las pocas palabras articuladas de la tribu y a interpretar sus señales. Ya lograba hacer
preguntas.
Pequeña Flor le respondió que «sí». Que era muy bueno tener un árbol para vivir, suyo, suyo mismo. Pues —y eso ella no lo dijo,
pero sus ojos se tornaron tan oscuros que ellos lo dijeron—, es bueno poseer, es bueno poseer, es bueno poseer. El explorador pestañeó varias veces.
Marcel Petre tuvo varios momentos difíciles consigo mismo. Pero, al menos, pudo ocuparse de tomar notas. Quien no tomó notas, tuvo
que arreglarse como pudo:
—Pues mire —declaró de repente una vieja cerrando con decisión el diario—, yo solo le digo una cosa: Dios sabe lo que
hace.